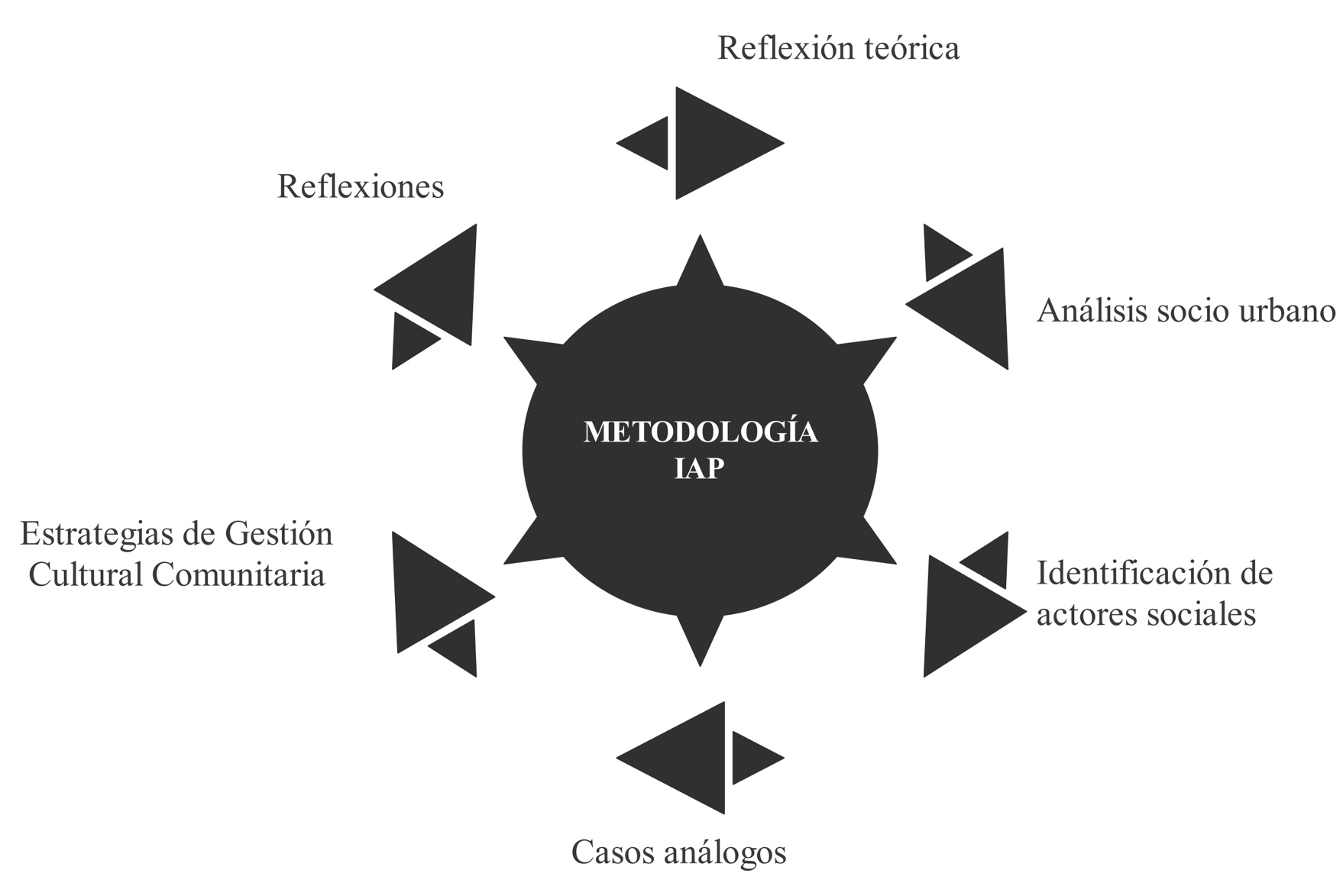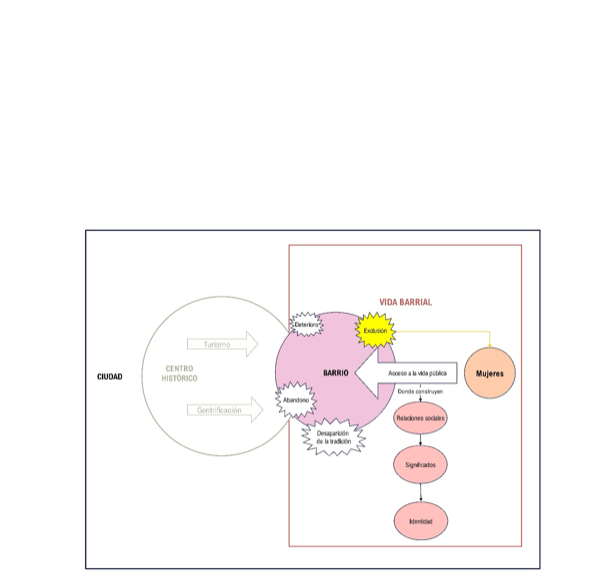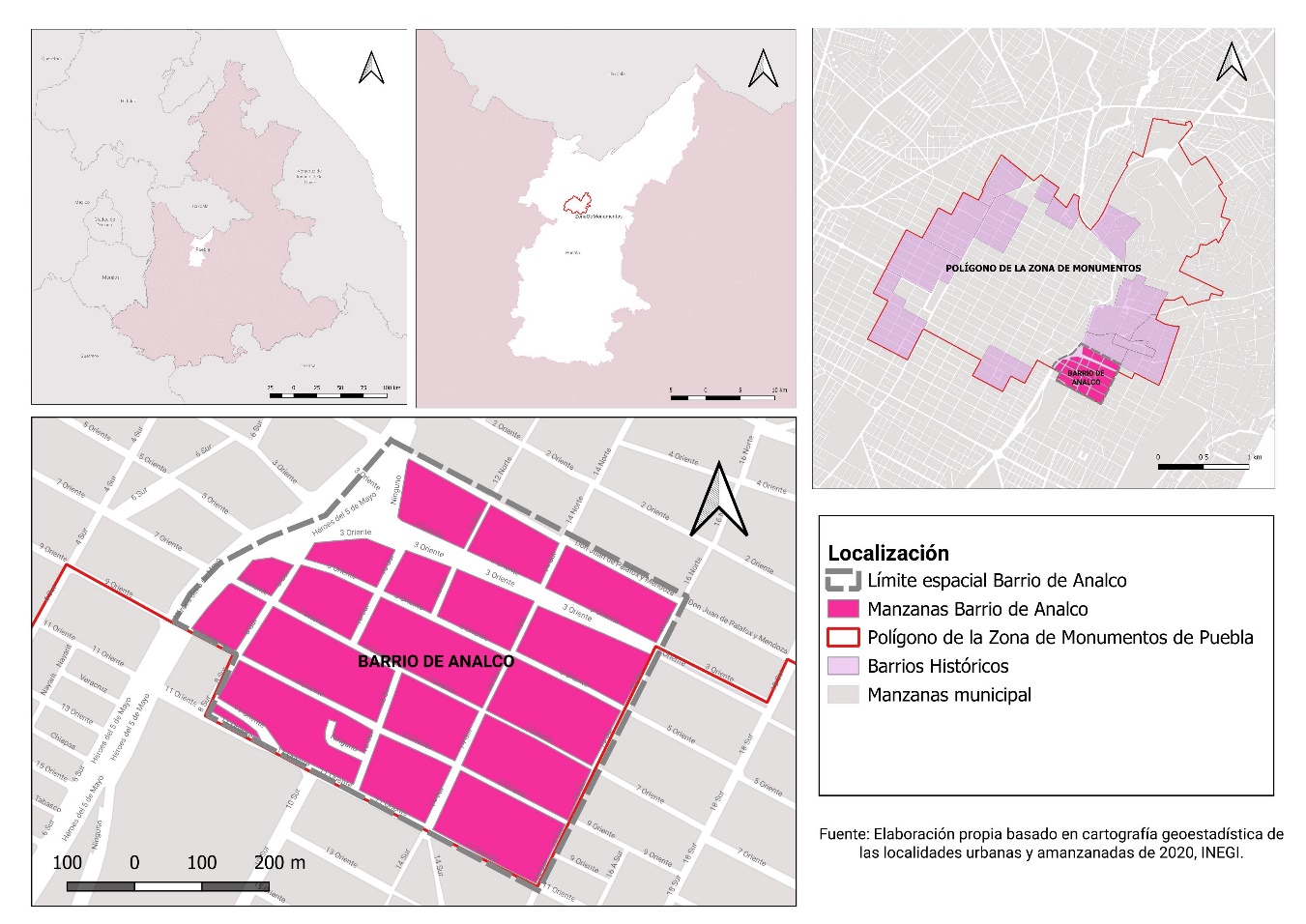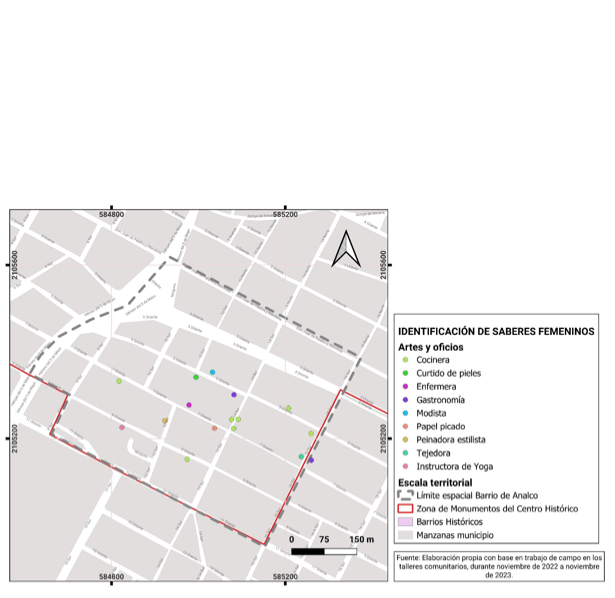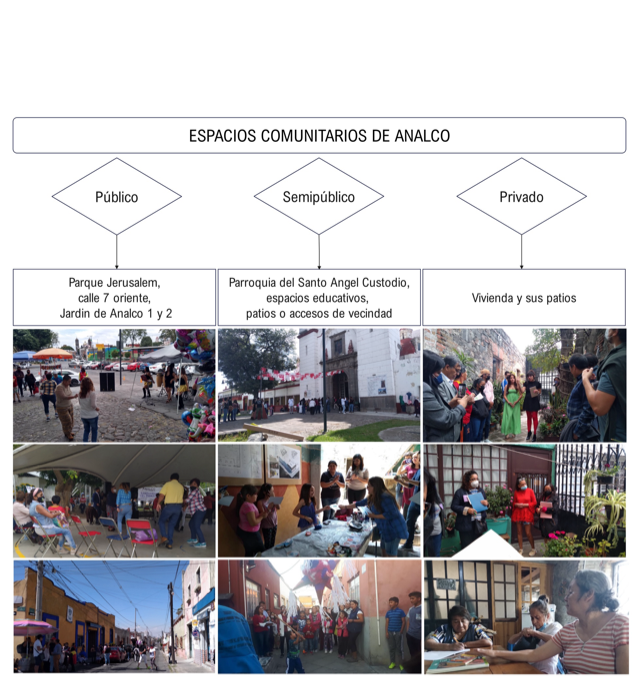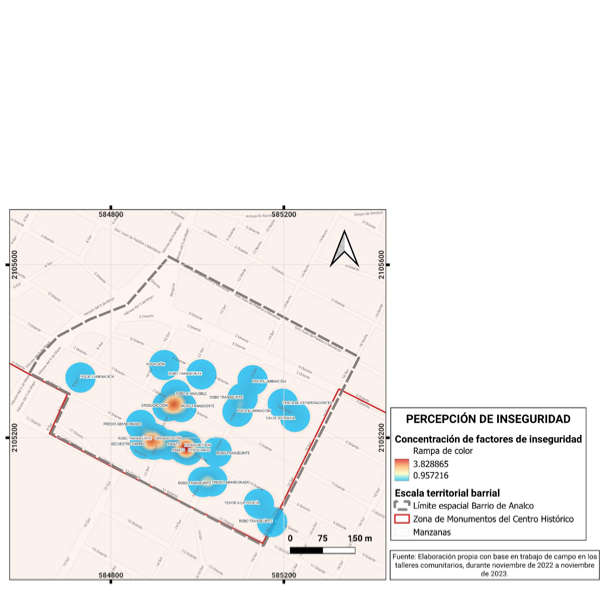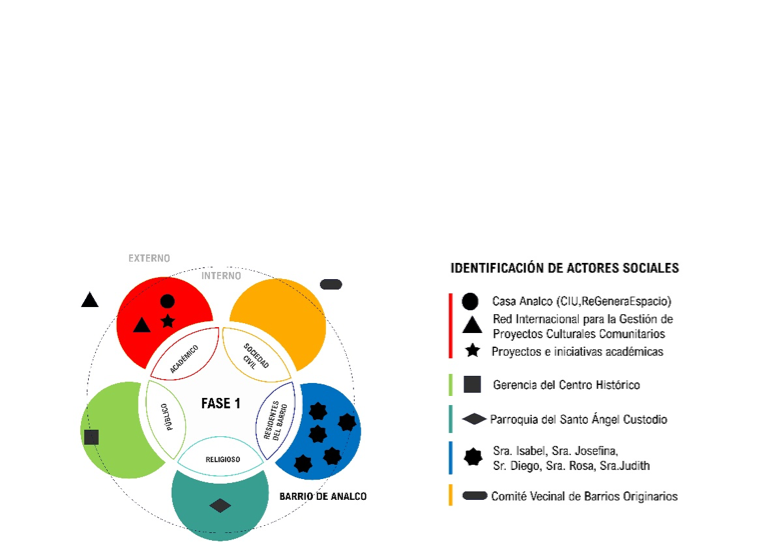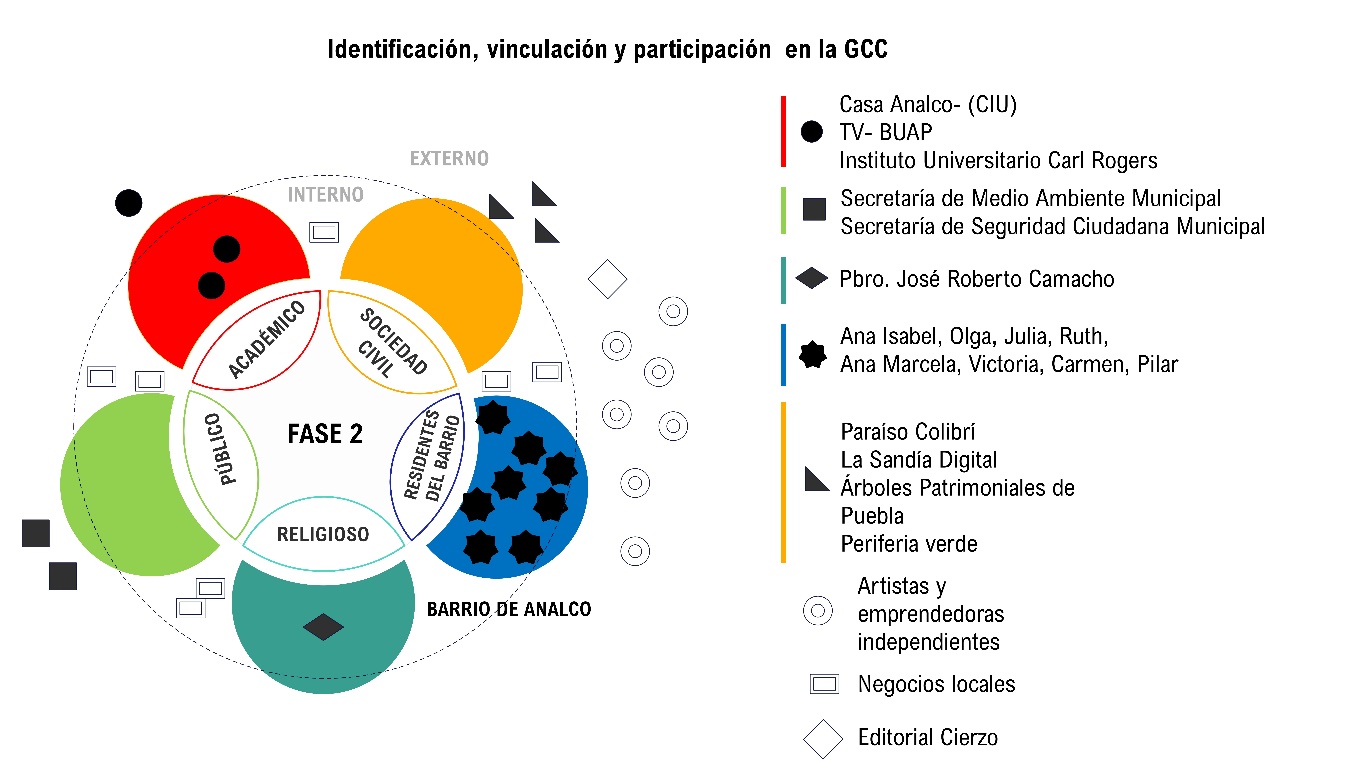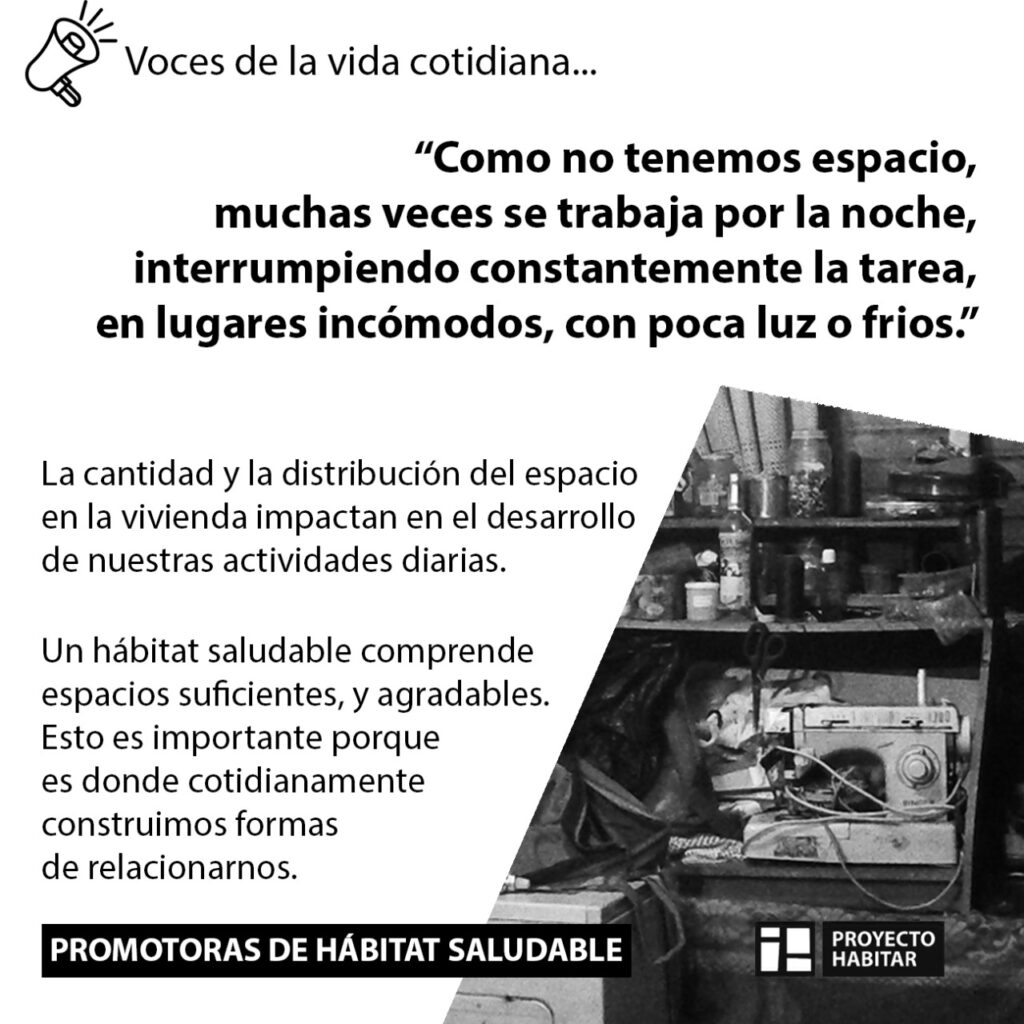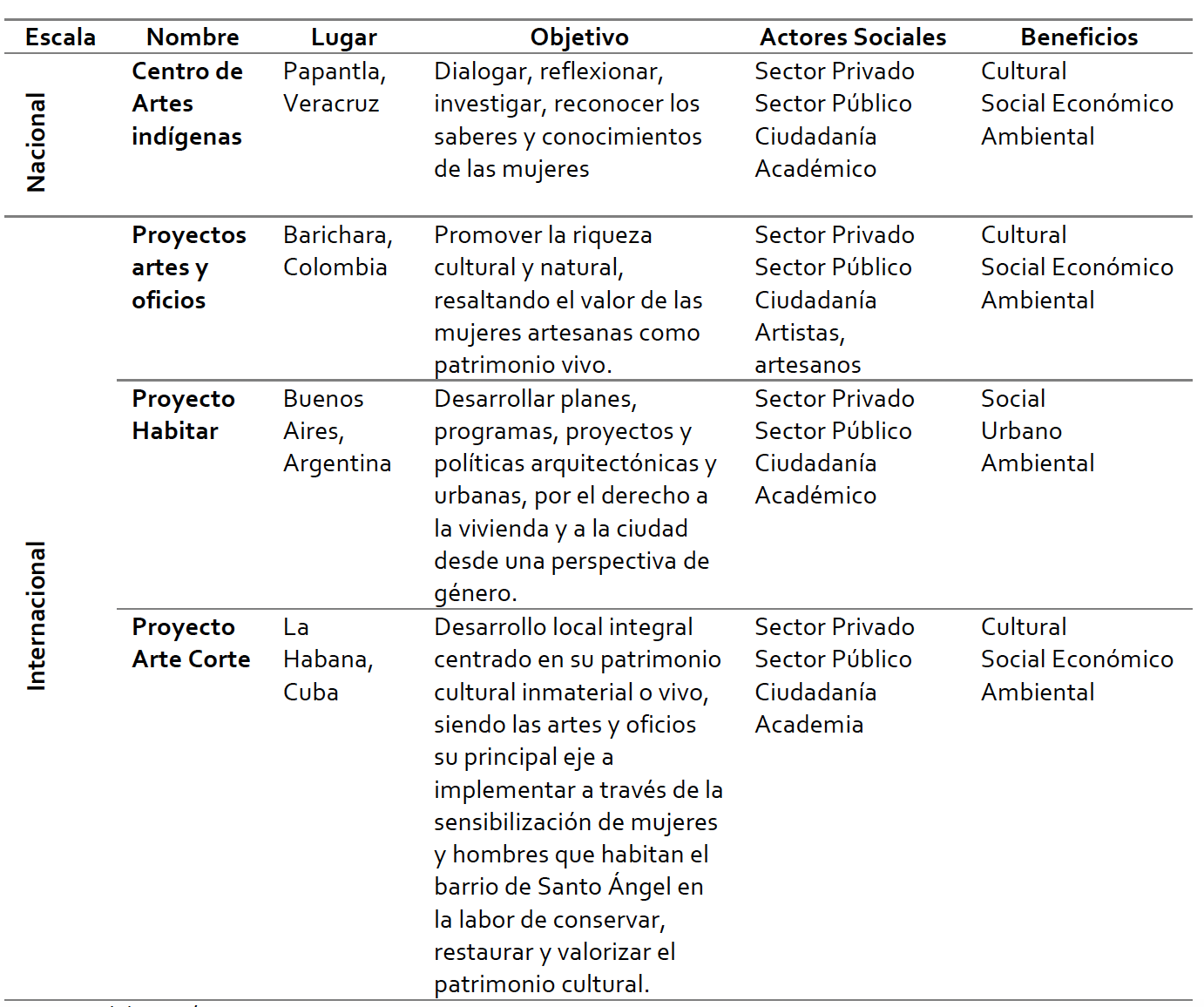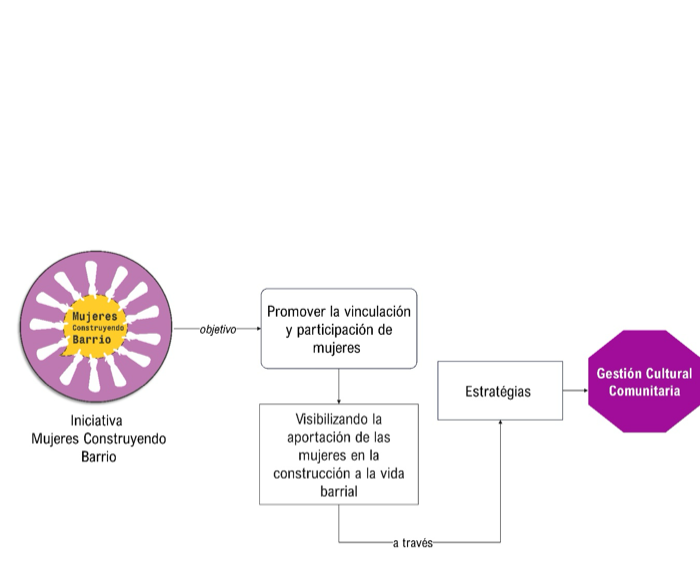La declaración del Centro Histórico de Puebla como
Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 por parte de la UNESCO marcó el
surgimiento de una nueva dirección económica centrada en el turismo. Desde este
enfoque, las políticas y acciones no han logrado satisfacer las necesidades del
sector social popular, particularmente de los que habitan los barrios del
centro histórico, quienes enfrentan la exclusión social.
Un caso analizado ha
sido el barrio de Analco, que desde su creación ha experimentado una
fragmentación histórica tanto física como social. No obstante, el barrio
todavía acoge valioso patrimonio tanto material como inmaterial, que a pesar de
las políticas de turismo que lo promueven, también generan impacto en el
territorio y repercusión en lo social, lo cual produce desigualdad y
segregación socioespacial, además de los procesos de desplazamiento o
gentrificación. Uno de estos problemas ha sido el cambio en las prácticas
culturales y comunitarias de los residentes, debido a la introducción de nuevos
usos del suelo, la migración de familias originarias y la llegada de nuevos
residentes como son los servidores públicos y de personas externas que generan
desconfianza y debilitan el tejido social.
Desde los años
noventa, a través del fortalecimiento de los programas de recuperación del
Centro Histórico de Puebla, los gobiernos han ignorado todo aquello que
construye la vida barrial[2],
de la cual mujeres y hombres son esenciales para su existencia. Sin embargo,
desde un enfoque de género es importante señalar la manera en que el territorio
experimenta cambios desde la mirada de las mujeres. Dado que, a pesar de los
progresos en los estudios y la puesta en marcha de políticas para la equidad de
género a escala global y en nuestra nación, todavía prevalece una marginación
de las mujeres en la complejidad de su experiencia en la ciudad, al ser
desplazadas a la esfera privada, desestimándose su contribución y capacidades
para enfrontar los desafíos que viven cotidianamente. Esto provoca, por una parte,
la ausencia de participación en las decisiones públicas y por otra, la falta de
valoración en la vida cultural del barrio de Analco como elementos relevantes
en el derecho cultural y a la ciudad.
Para las mujeres, el
acceso y uso de los espacios públicos se ve restringido debido a condiciones
físicas, violencia urbana y una ausente vinculación con estos espacios.
Adicionalmente, el rezago social y la pobreza condicionan su permanencia en el
barrio. No obstante, los espacios comunitarios (públicos, semipúblicos y
privados) han jugado un papel crucial en la vida diaria de las mujeres, donde
construyen experiencias que son un componente de la vida barrial.
La ausencia de
concienciación e inclusión social por parte de los grupos sociales que inciden
en el barrio, con influencias de índole patriarcales, obstaculizan la presencia
de las mujeres en espacios destinados a la expresión, la convivencia, el ocio,
el aprendizaje o el compartir saberes. En Analco, una gran parte de los hogares
están liderados por mujeres, quienes se encargan del cuidado de los hijos o
parientes, circunstancia que las sitúa en los espacios privados, impactando su
implicación en la vida pública y comunitaria. Como ya se ha mencionado, a pesar
de que los gobiernos locales han adoptado políticas públicas con perspectiva de
género, lo cierto es que se requieren espacios destinados a robustecer la
identidad de las mujeres y fomentar su involucramiento en acciones conjuntas
para su bienestar, desde las especificidades hasta las diversidades.
Por lo tanto, el objetivo principal del
artículo es exponer la aproximación a la experiencia de las mujeres a través de
la metodología de la Investigación Acción Participativa (IAP), aportando al
conocimiento en torno a sus formas de apropiación y a la reflexión crítica
sobre las dinámicas sociales que se forman, otorgando voz a aquellas a las que
han permanecido al margen de las políticas urbanas y de las acciones de
renovación de los barrios (Flores y Monterrubio, 2016). Desde esta aproximación
con las mujeres, se establece contacto con la Gestión Cultural Comunitaria
(GCC) como un proceso que implementó acciones orientadas a la mejora de su
entorno y a la sensibilización del patrimonio vivo del barrio del que forman
parte.
El primer apartado se basa en una reflexión
teórica que trata conceptos como la visibilidad de las mujeres y la Gestión
Cultural Comunitaria. El segundo apartado expone los resultados de la IAP que
se enfoca en un análisis socio urbano basado en la situación presente de las
mujeres del barrio de Analco a través de testimonios, los cuales son “el puente
que conecta y da paso a la oralidad del significado de las experiencias de
vida, el protagonismo de las mujeres, y permite vislumbrar los rasgos de la identidad
femenina” (Massolo, 1991, p. 106), la identificación y vinculación con actores
sociales, la exploración de casos similares donde se resalta la relevancia de
las mujeres en el desarrollo sostenible de sus comunidades a través de la
utilización de saberes tradicionales y contemporáneos en aspectos económicos,
culturales y medioambientales. De igual manera, se muestran resultados de la
implementación de estrategias de GCC para promover la participación de las
mujeres y la vinculación social para la identificación de necesidades. Por
último, se exponen las reflexiones finales de los hallazgos del proceso
metodológico, así como de los límites, tensiones y retos asociados a la puesta
en marcha de las acciones estratégicas que establecieron la iniciativa Mujeres
Construyendo Barrio (MCB).
Metodología
La
IAP es un trabajo fundamentado en la epistemología de los Sistemas Complejos.[3]
La IAP es un enfoque distintivo de la Psicología Comunitaria que se estudia
mientras se actúa en y desde la comunidad. Los individuos o colectivos
impactados por el problema reconocen sus requerimientos, organizan y llevan a
cabo acciones para superarlo, participando de esta manera en un proceso de
empoderamiento o emancipación en el que como investigadora externa mi papel es
el de promover y ser catalizador de un cambio a través de la acción que
intervenga en y desde una comunidad (Garrido, Luque y García, 2013). En este
sentido, mi función evoluciona de la observación a la acción como gestora en el
quehacer cultural y de vinculación con otros actores sociales. Cabe mencionar
que el método no es lineal y que los resultados son parte de un ir y venir
entre el diálogo de la teoría con la práctica.
En este estudio nos centramos en el aporte de
la IAP en la investigación como un primer acercamiento a los sujetos sociales
con un enfoque de género, el cual fue tratado teórica y estadísticamente. En
este sentido, la IAP que se elaboró, surgió desde una reflexión teórica
vinculando la vulnerabilidad femenina con la relevancia de destacar a las
mujeres por su papel en la construcción de la vida barrial, y del cual se
incorpora el concepto de derecho a la ciudad.
Posteriormente, se realizó un análisis
sociourbano utilizando información estadística del Censo
de Población y Vivienda de 2020 del INEGI, así como del Diagnóstico Urbano
del Centro Histórico del Municipio de Puebla obtenido en el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano del Centro Histórico de 2021 del Instituto Municipal de
Planeación (IMPLAN, 2021). Este análisis geoestadístico se complementó con
información cualitativa del trabajo de campo, mediante la observación, además,
de diálogos con mujeres del barrio de Analco y de otras colonias, a través de
aproximaciones sucesivas.
En este desarrollo de la metodología se fueron
reconociendo actores sociales con el objetivo de construir la problemática en
torno a las experiencias de las mujeres en el entorno urbano por medio de
diálogos informales. En este sentido se trabajó con mujeres de 35 a 80 años, en
un proceso que comenzó de manera abierta y espontáneo con estrategias para el
acercamiento con los talleres artístico-culturales desarrollados a partir de
propuestas que fueron surgiendo en el proceso de la GCC.
En este rango de edad, las mujeres
involucradas han observado los cambios en el territorio y además cuentan con
experiencias de vida que les proporcionan saberes y conocimientos que permiten
construir relaciones vecinales o también de tensión con otros actores sociales.
Por ello, basándose en los datos producidos entre noviembre de 2022 y noviembre
de 2023, se elaboraron mapas relacionados con la percepción del entorno y de
las prácticas culturales, enfocados en los conocimientos y saberes que las
mujeres participantes poseen.
De manera simultánea, se examinaron casos
similares relacionados con el reconocimiento de las mujeres, donde detectamos
proyectos en los que se les reconoce por su rol en la conservación y enseñanza
de los conocimientos y saberes que tienen, características importantes en el
desarrollo sostenible y urbano. Finalmente, este proceso orientó a una
reflexión como primera fase de la investigación-acción, sin embargo, el
recorrido ha sido una permanente reflexión que permitió ir definiendo
estrategias de intervención mediante una Gestión Cultural Comunitaria de la
cual se desprenden la limitaciones y tensiones en torno a este proceso de
manera general. En la figura 1 se ilustra el proceso del método empleado.
Figura 1. La metodología de la IAP.
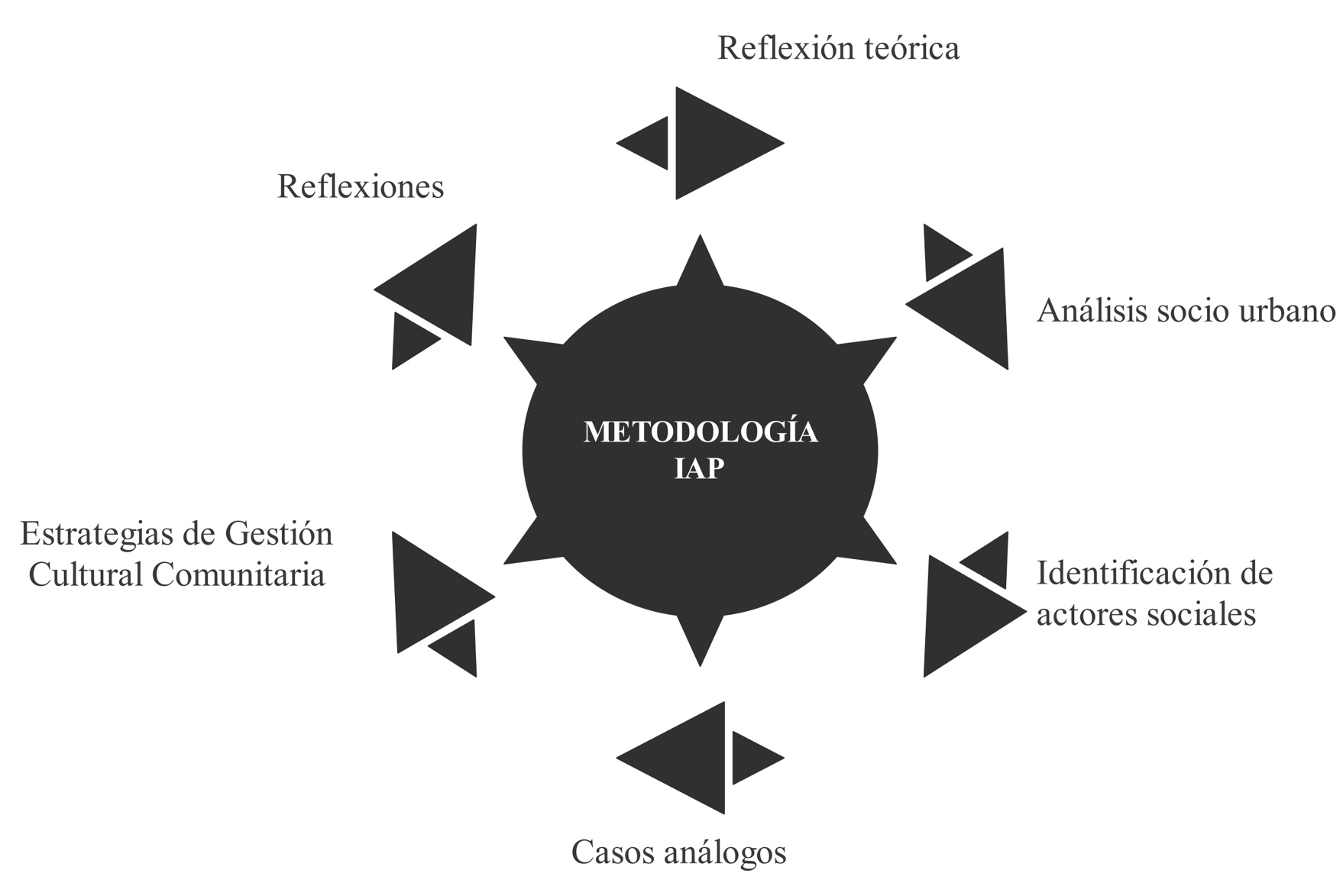
Fuente: Elaboración propia, 2024.
Reflexión teórica
El reconocimiento de las mujeres en la vida barrial
En
la segunda ola feminista de finales de los años sesenta y principio de los
setenta el estudio de las mujeres se expandió en varios campos del
conocimiento, bajo el común denominador de interrogantes y contribuciones
científicas no androcentristas (Massolo,1991). Estos estudios han contribuido a
la comprensión de los aspectos que generan las desigualdades en la vivienda, el
vecindario y la ciudad (Falú,
2014).
Revelando la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones y en la
construcción de las ciudades, mediante una violencia simbólica en el desarrollo
urbano, con la falta de participación y acceso a servicios que vulnera sus
derechos fundamentales en áreas como el educativo, laboral[4] y la
cultura (Falú, 2014 en Valdivia, 2020).
Con más de medio siglo de lucha por la
igualdad, entidades internacionales han promovido el reconocimiento del derecho
a la ciudad de las mujeres y niñas, y han hecho políticas para incorporar estas
necesidades generales en las agendas públicas como la Agenda 2030 y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Vega, 2024).
La cotidianidad de las mujeres, su relación
con el espacio urbano y la experiencia que se produce, representa un campo del
conocimiento que debe ser visibilizado desde el análisis crítico de las
dinámicas sociales (Flores
y Monterrubio, 2016). Para lo cual, es fundamental
visibilizar mediante espacios diseñados por y para las mujeres, como un medio
para el empoderamiento, que les permita mantener su identidad personal y
colectiva a través de un proceso de develación, enfoque y acción (Plasencia,
s/f).
Pese a que se ha ido integrando la perspectiva
de género en los planes y programas de los diferentes niveles gubernamentales,
se mantiene una homogeneización de las mujeres; además existen conductas
sociales conscientes e inconscientes en las diferentes esferas territoriales
que llevan a ignorar o negar la realidad de las mujeres, causando desigualdad
derivada de la ausencia o falta de aplicación de políticas públicas enfocadas
en atender sus necesidades.
En este sentido el derecho a la ciudad,
mediante procesos participativos, ayuda a dar voz respecto a posibilitar la
atención a las necesidades generales y específicas, acceso a recursos
culturales, económicos y de educación, de cuidado y atención a la salud; así
como aspectos que contribuyan a la socialización y el uso de tiempo libre para
el ocio; además de contar con las condiciones óptimas para la movilidad (Valdivia,
2020). La
figura 2 muestra la visibilización como un medio hacia el reconocimiento de las
mujeres en el habitar de la ciudad.
Figura 2. La visibilización como medio de reconocimiento de la mujer
en la sociedad y el derecho a la ciudad.

Fuente:
Elaboración propia, 2024.
Las mujeres y la vida barrial en los centros históricos
El
barrio es el territorio próximo a la vida pública de las mujeres, que en el
caso de Analco, además de representar el valor histórico y patrimonial de los
centros históricos como Puebla, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO en 1987, también es un territorio en conflicto desde su origen,
donde las políticas de intervención de los gobiernos y la especulación
inmobiliaria, lo han convertido en sector vulnerable, deteriorado y abandonado;
zona ignorada o desconocida (Hernández
y De la Torre, 2021).
Ante la acelerada privatización y el cambio de
uso de suelo que han favorecido el enfoque de desarrollo económico basado en la
prestación de servicios hacia el sector turístico como parte de la
gentrificación.[5]
En consecuencia, ha incrementado el deterioro y abandono de las viviendas y
espacios públicos, además de la desaparición de la tradición, afectando la
habitabilidad y el derecho a una vida comunitaria de las mujeres (ver figura
3). Es decir, se da una fragmentación y desestructura de las redes sociales
locales, a causa de los cambios socioculturales y la pérdida de actividades
individuales y colectivas tradicionales que constituyen parte de la vida
cotidiana en los barrios originarios, fundamentales para la identidad y la vida
de la ciudad (Blanc, Lessard y Negrón, 2005, en Guevara,
2019).
Figura 3. La exclusión de las mujeres en los centros históricos.
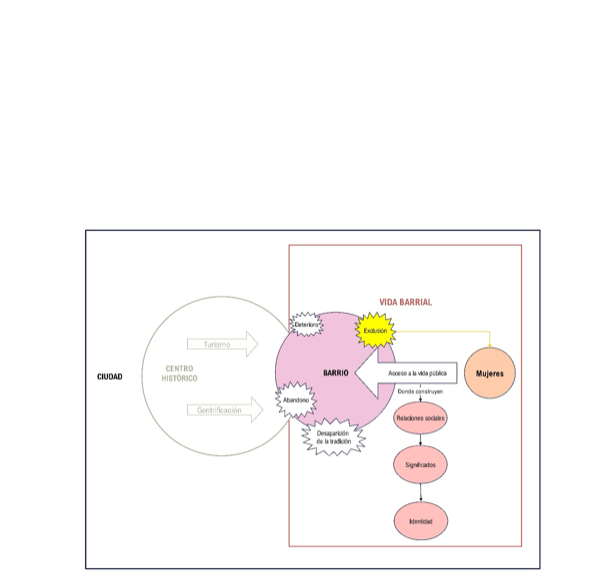
Fuente: Elaboración propia.
La Gestión Cultural Comunitaria para la dignificación de los
saberes artístico y culturales en los barrios
La
GCC se fundamenta en la aplicación de una serie de herramientas y estrategias
empleando el arte, el patrimonio cultural, la creatividad y la educación en la
construcción y beneficio de la comunidad. Según Guerra (2020), este tipo de
gestión al surgir de la comunidad se vuelve en el proceso de desarrollo, lo que
lo empodera para impulsar sus propias iniciativas. Se basa en la
horizontalidad, el intercambio y la solidaridad tanto dentro de la comunidad
como con otras, como señalan Fauré y Valdés (2020).
Por lo tanto, la participación de la comunidad
es fundamental en la gestión cultural comunitaria, ya que permite identificar
necesidades y propuestas durante el proceso. Esto se logra mediante la
capacidad de establecer relaciones cercanas y comunicativas con los actores
sociales, lo que genera recursos para la creación, planificación y realización
de diversos productos culturales, como destaca Fernández
(2014).
Resultados
El barrio de Analco tiene una superficie de 0.2735
km2, área que representan el 3.9% del Centro Histórico de la Ciudad
Puebla. Está limitado al norte con la avenida Juan de Palafox y Mendoza, al sur
por la 11 oriente, al oriente por la 16 sur y por el poniente el Bulevar H. del
5 de Mayo. Colinda al norte con el barrio de la Luz; al poniente con el centro
histórico y al oriente con los Remedios y la colonia Motolinía (ver figura 4).
Figura 4. Mapa de delimitación espacial del barrio de Analco.
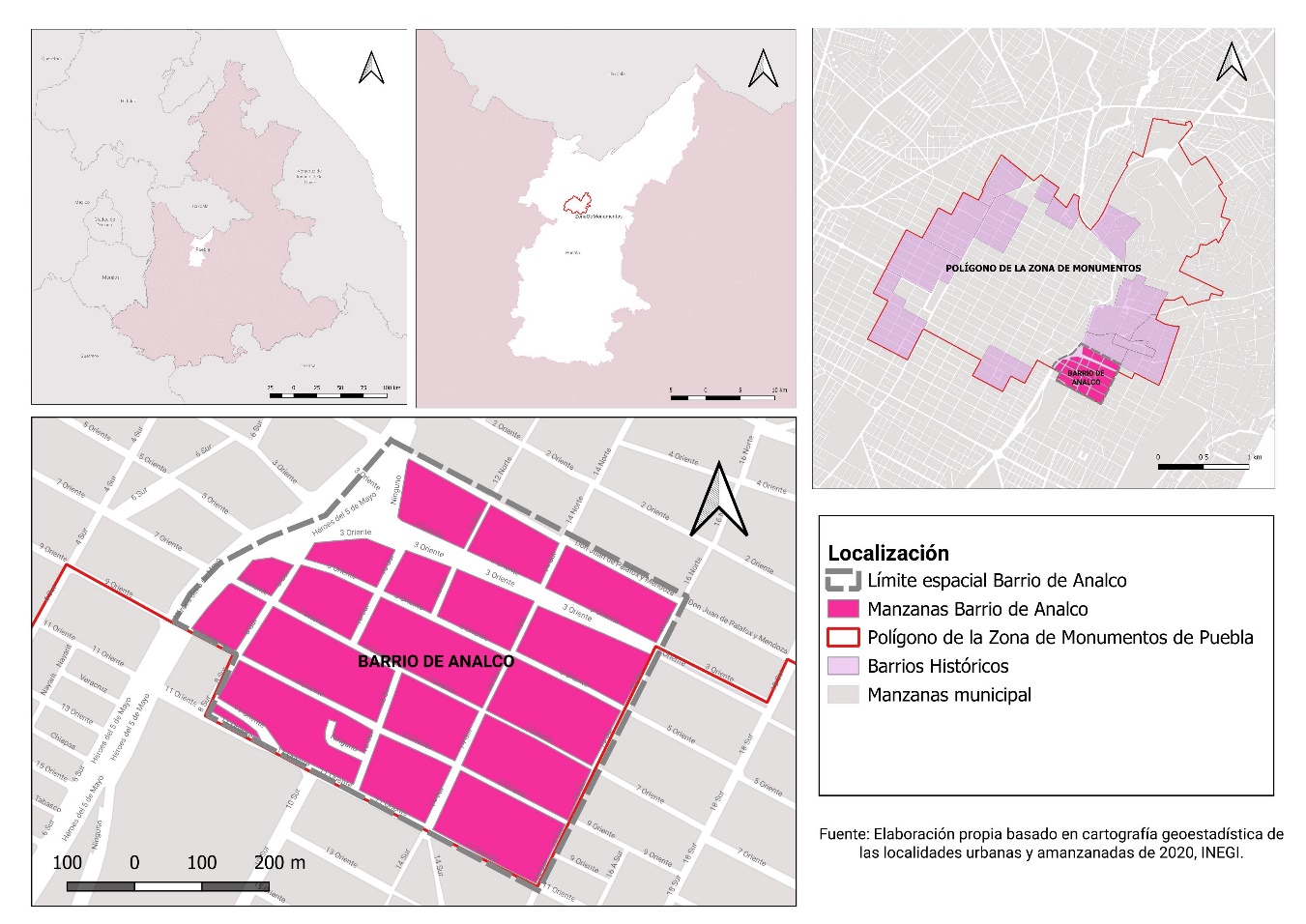
Fuente: Elaboración propia, con base en la
cartografía geoestadística de las localidades urbanas y amanzanadas de 2020 de
INEGI y del Programa Parcial de Desarrollo Sostenible, 2015.
Estos fueron los
datos que se consideraron para evaluar la vulnerabilidad de las mujeres: edades
de grupos vulnerables como son las niñas y adultas mayores, el nivel de
pobreza, grados de marginación urbana y jefas del hogar. De acuerdo con datos
del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020, de los 1,478 habitantes del
barrio, el 52.23% son mujeres y el 47.63% son hombres. Del total de mujeres el
14.11% son niñas (0-17 años), 64.89% son adultas (18-59 años) y 20.98% son
adultas mayores (59 años y más). La población femenina cuenta con un alto nivel
de pobreza, oscilando entre el 34% y el 50%, con un nivel medio de marginación
urbana. El 46% de los hogares, tiene a una mujer como jefa de familia.
Estos grupos se
consideran en desventaja, por un lado, las niñas dependen económicamente y del
cuidado de algún adulto para el desarrollo de sus actividades cotidianas, y, por el otro, las adultas
mayores llegan a depender económicamente y de los cuidados de algún familiar
por discapacidad o enfermedad, al mismo tiempo que desarrollan tareas de
cuidados y atención a los hijos y nietos, realizando diversas actividades
domésticas como son limpieza, preparación de alimentos y realización de
compras, trabajos no remunerados y desvalorizados en el hogar y en la sociedad.
Esto muestra cómo las mujeres enfrentan barreras que las mantienen en el
espacio privado, aislándolas la mayor parte de su tiempo, algo que fue visible
en 2021 durante la pandemia por COVID-19, todo esto relacionado con la
sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidado, lo que limitó la recreación y
socialización, aspectos importantes en el bienestar físico y mental de
cualquier individuo.
En cuanto al ámbito
económico y laboral, el barrio de Analco ha presentado un cambio de vocación.
Hace algunas décadas, sobresalían los oficios de panadería, herrería,
curtiduría, alfarería, por mencionar algunos, pasando a ser ahora una vocación
de prestación de servicios, como lo son el educativo y comercio al por menor.
En este último, destaca la presencia de las mujeres, especialmente en
establecimientos para la venta de alimentos, la administración y atención a
clientes. Estos negocios se instalan en espacios públicos (jardines, banquetas
de calle o camellones) y semipúblicos (locales comerciales y entradas de
vecindades), y también se da en espacios virtuales como son las plataformas de
redes sociales de Facebook y grupos de WhatsApp. Estas formas de autoempleo
demuestran las formas de adaptación para en desarrollo personal en especial de
las mujeres que no cuentan con un nivel alto de estudios, madres solteras y
viudas (ver figura 5).
Figura 5. El autoempleo como medio económico de las mujeres en
Analco.

Fuente: Propia, 2022.
Con lo que respecta al ámbito educativo, de
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020), el grado promedio
de escolaridad femenina es de 12.67, que la ubica en un nivel medio equivalente
a bachillerato o preparatoria. En un panorama general, existen factores que
dificultan su incorporación a niveles superiores como son la falta de recursos
económicos que les obliga a tomar trabajos temporales y mal retribuidos, así
como a establecerse en el trabajo informal. Del mismo modo, el embarazo y el cuidado
de una familia formada en pareja o de manera independiente, representa un reto
que les obliga a desertar de las escuelas y también de los trabajos. En ese
marco, la demanda de tiempo para el cuidado sigue siendo una constante en las
desigualdades de responsabilidad en los entornos familiares. Según lo indicado
por ONU Mujeres, existe una demanda de tiempo que enfrentan las mujeres con
hijos pequeños, equiparable a jornadas laborales de tiempo completo en trabajos
no remunerados (ONU
Mujeres, 2020).
La aportación de las mujeres a la vida barrial en Analco
A
partir de los datos previos, fue imprescindible investigar en las prácticas,
saberes y conocimientos de las mujeres, que constituyen una parte esencial del
sustento personal y familiar. El reconocimiento de las prácticas producidas por
mujeres es inferior a la que han logrado adquirir oficios tradicionales
realizados por hombres. Al ignorar las actividades de las mujeres, se realizó
una exploración de las prácticas culturales que contribuyen a la vida barrial,
con la interrogante ¿en dónde están las mujeres? Mediante encuentros con diversas
mujeres, se fueron reconociendo oficios que son muy significativos a nivel
personal en términos de beneficio económico y las experiencias de vida que
generan un sentimiento de orgullo y auto reconocimiento.
Dentro de los hallazgos, mujeres como Carmen,
muestran el deseo de ser reconocidas por sus habilidades, logros y aportes
sociales más allá de su trabajo como cuidadora del hogar. Según Carmen, quien
trabaja como estilista peinadora y también brinda sus servicios a la parroquia
de Analco, expresa su satisfacción por llevar a cabo estas actividades. Donde
admite que además de ella, otras mujeres poseen atributos y saberes valiosos:
Cada mujer tiene su historia, de
conocimiento, buena o mala, siempre platicamos de cómo nos fue en la vida
diaria con la pareja o con los hijos, o con las enfermedades, esa es nuestra
plática de nosotras […] Quizá exista algo más que sufrir, tenemos algo que nos
mueve como nuestros anhelos e ilusiones por ejemplo cortar el pelo […] Yo me
siento no solo ama de casa, detrás de nosotras hay muchas cualidades, buenas o
malas experiencias que vivimos, pero somos personas creativas, que en su tiempo
fuimos quizá grandes modistas, por ejemplo, siempre creemos que pura casa y
pues no […] Las mujeres debemos valorarnos por todo lo que realizamos más allá
de ser amas de casa, de dedicarnos al cuidado del hogar y de otras personas,
tenemos sueños y aspiraciones que por circunstancias diversas se ven pausadas
(Carmen, 66 años).
La experiencia de las mujeres en la vida
barrial es diversa, no obstante, las mujeres comparten la necesidad de
reconocer sus capacidades más allá de ser apreciadas por su trabajo en el
sustento del hogar. Es crucial retomar lo expuesto anteriormente en las
estrategias de GCC como otra etapa de la investigación que se llevó a cabo de
noviembre de 2022 a noviembre de 2023. Se identificaron estilistas, curtidoras
de piel, enfermeras y portadoras de habilidades gastronómicas en la elaboración
de comida típica de la región y de repostería. También se reconoció a una
modista, estilista de peinados, tejedoras y una instructora de yoga (ver figura
6).
Figura
6. Mapa de saberes
y conocimientos femeninos.
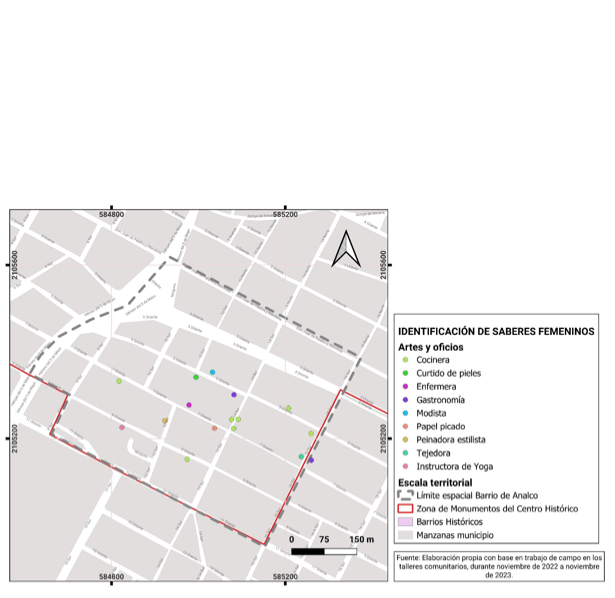
Fuente: Elaboración propia con
base en el trabajo de campo, durante noviembre de 2022 a noviembre de 2023.
El espacio comunitario como elemento para la construcción de la
vida barrial
En
esta sección se describen las circunstancias que posibilitan a las mujeres
formar parte de la construcción de la vida barrial, aludiendo a la creación de
prácticas (donde se incluyen los saberes y conocimientos) y relaciones
sociales, que están llenas de significados y formas de socialización, pero
también los elementos que las marginan. Al hablar de los espacios comunitarios,
nos referimos a lugares de encuentro y convivencia que generan relaciones y
vínculos entre personas de diferentes características (Castellano
y Pérez, 2003). Los espacios públicos, semipúblicos y
privados se transforman en espacios comunitarios, donde las mujeres se
relacionan socialmente (ver figura 7).
Figura 7. Los espacios comunitarios en la vida
cotidiana de las mujeres.
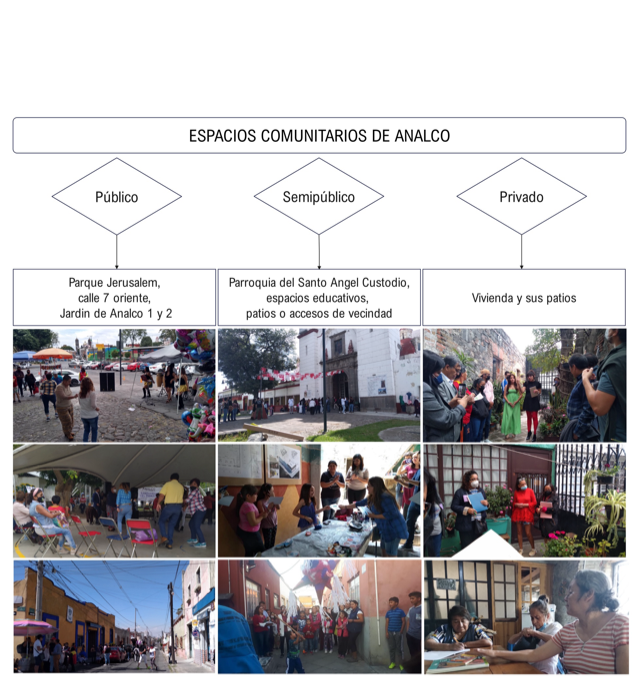
Fuente: Propia, 2024.
De acuerdo con los recorridos de campo y de
las conversaciones con mujeres, así como de una encuesta digital para mujeres[6]
se identificaron factores relacionados con la percepción en torno a los
espacios públicos por parte de la población femenina, encontrando que existen
distintas maneras de concebir el espacio, desde lo positivo a lo negativo,
teniendo una fuerte relación con las características físicas de cada espacio,
aunque también por la designación del uso que le han otorgado los grupos
organizados y de gobierno.
En efecto, los espacios públicos como los
Jardines 1 y 2 de Analco, situados junto al bulevar 5 de Mayo y al centro
histórico de la ciudad, acogen a los turistas que suelen visitar el tianguis de
artesanías y el corredor gastronómico los fines de semana. Los dos parques
gozan de las óptimas condiciones que fomentan su utilización y sensación de
seguridad. Por otro lado, otros lugares, como el parque Jerusalem dentro del
barrio, ubicado entre las calles 9 oriente y la 12 sur, ha sufrido un declive
debido a la falta de mantenimiento de áreas verdes y de equipamiento urbano.
Estos factores han hecho que sean vistos como inseguros, por lo que grupos
académicos formados por docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura
han intentado influir al fomentar el valor patrimonial arquitectónico de este y
otros espacios públicos de Analco.
El descuido de los vecinos y de las
autoridades pertinentes en relación con los espacios públicos ha provocado el
mal uso de grupos o individuos externos que han cometido delitos o empleado
sustancias nocivas para la salud. Lo mencionado anteriormente forma parte de la
percepción de inseguridad de residentes y visitantes, lo que merma los procesos
de apropiación, apreciación y conocimiento del espacio (ver figura 8).
Figura 8. Condiciones físicas asociadas a la
percepción de inseguridad en el parque Jerusalem.

Fuente: Propia, 2024.
A través de recorridos de campo y conversaciones
con la población femenina durante noviembre de 2022 a noviembre de 2023, se
realizó un mapa de la percepción de inseguridad por parte de mujeres que
habitan directa o indirectamente el barrio. En la figura 9 se muestran los
principales puntos donde existe mayor incidencia de factores de riesgo como son
el robo a transeúntes, venta de drogas, falta de iluminación, espacios
abandonados, violencia sexual y secuestro exprés.
Figura 9. Mapa de percepción de inseguridad de la población
femenina.
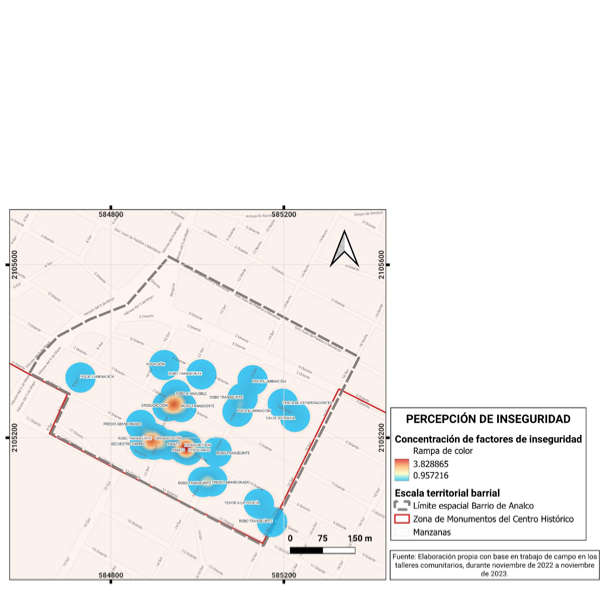
Fuente: Elaboración propia con
base en el trabajo de campo durante noviembre de 2022 a noviembre de 2023.
De acuerdo con las conversaciones realizadas
con la población femenina, los espacios comunitarios tuvieron un impacto
significativo en la etapa de la infancia. Ellas recuerdan con nostalgia la vida
social con amigos y vecinos, pero que han dejado de estar presentes por los
cambios en los usos de suelo, la influencia de las tecnologías como
dispositivos móviles en las nuevas generaciones y la llegada de nuevos
habitantes, quienes causan desconfianza. Por su parte, la policía ha
restringido el uso de la calle para el juego, los grupos delictivos dedicados a
la venta de drogas conocidos como “la mafia), han infundido temor y violencia
en la población. Sin embargo, existe un anhelo por recuperar los espacios, los
cuales han sido parte de su historia de vida:
Para mí es muy bonito recordar mi
niñez, muy libre, nunca nos pasó nada, a pesar de que eran las 12 de la noche
[…] Hacíamos unas pelotas de madeja. Se jugaba beis, trompo y ahora ya no se ve
nada de eso. Ya los niños están nomás con el celular… en mi infancia, jugaban
las muchachas en la calle […] Desde hace unos años, los policías bajan a
llevarse a todos los que estaban jugando, eso cambió todas las costumbres
(Judith, 62 años).
También se encontró que la calle 7 oriente es
un punto de reunión e identidad cultural, donde se realizan actividades
culturales y religiosas, como el carnaval de huehues y el viacrucis de Semana
Santa. Así también la parroquia Santo Ángel Custodio[7],
espacio semipúblico en el que se congrega la comunidad para realizar prácticas
religiosas y culturales (ver figura 10).
Figura 10. La participación de las mujeres en las
prácticas culturales del barrio.

Fuente: Propia, 2024.
La identidad del barrio se asocia a los patios
de las viviendas, que reflejan la memoria, el arraigo, el reconocimiento y el
sentido de pertenencia de las mujeres. Estos espacios no solo son lugares donde
se conservan recuerdos, también se recrean nuevas experiencias y relaciones
comunitarias entre la familia, los vecinos y los amigos. Así mismo, las mujeres
desempeñan un papel crucial en la formación de esta identidad, ya que involucra
aspectos subjetivos como sus creencias, pensamientos, conciencia, preferencias
y juicios sobre la vida cotidiana (ver figura 11).
Figura 11. Los patios como identidad de las
mujeres de Analco.

Fuente: Propia, 2024.
La organización comunitaria
para atender las problemáticas del barrio
Mediante conversaciones con
mujeres del barrio, encontramos diversos aspectos relacionados con la
participación y organización de las mujeres. En el barrio de Analco no existe
un comité vecinal que atienda las necesidades reales del barrio, esto tiene que
ver con desconfianza entre vecinos y hacia las estancias gubernamentales e
instituciones académicas. Hasta la fecha las mujeres se consideran población
excluida de participar en los proyectos que ha implementado el gobierno y las
instituciones académicas, ya que desconocen o no se identifican con los
objetivos que plantean, los cuales sobreexplotan el patrimonio histórico del
barrio para intereses particulares.
Por
parte de las estancias gubernamentales se han hecho proyectos de intervención
para la mejora de fachadas de las viviendas y lotes vacíos, han sido una
constante por parte del gobierno actual y anteriores y de organizaciones
civiles, pero se han desatendido aspectos sociales que preocupan a las mujeres
y sus familias, como son la drogadicción, la prostitución y la inseguridad.
Así
mismo, como ya se ha planteado anteriormente, la débil participación de las
mujeres es un patrón que se replica en el barrio como en muchos otros, en parte
por la percepción de inseguridad y a la falta de organización vecinal, pero
también por la precariedad de tiempo, puesto que las mujeres adultas dedican
gran parte de su tiempo en las tareas domésticas, destinando el tiempo libre a
compartirlo con familiares o amistades. Sin embargo, el aislamiento en el
espacio privado, relacionado con el temor, obstaculiza su integración a
espacios para la recreación, originando que exista desconfianza entre vecinos.
Pese
a estos aspectos, existen mujeres que buscan la manera de contribuir en
situaciones que acontecen en su barrio, como Isabel, quien por más de 20 años
ha apoyado en asuntos de los vecinos por cuestiones de salud y economía,
gestionando recursos o fuentes de empleo.
Sin embargo, el camino no ha sido fácil, ya que se ha enfrentado a barreras que
muchas de las veces la han limitado en la mejora del barrio. Isabel considera
que las autoridades gubernamentales no han sido flexibles en las solicitudes de
apoyo y considera que son incongruentes entre los discursos y las acciones que
emprenden, en el sentido de que solo es escuchada en temporada de campañas
electorales, pues representa un elemento importante para los actores políticos
por su capacidad de convocatoria.
Si las personas pensaran en apoyar con lo poquito
que se puede, estaríamos mejor… y por el otro lado, el gobierno no nos ayuda,
se niega el recurso […] Han venido autoridades que desean postularse para
presidentes municipales y he levantado la voz para pedir que vivan el barrio,
que lo caminen de noche, que vean las necesidades que hay (Isabel, 65 años).
Esto evidencia la necesidad de que más que recursos
se dé respuesta a otros problemas de índole organizacional: que se ofrezcan
herramientas para que vecinos y autoridades exploren y den solución a las
problemáticas cotidianas. Sin embargo, Ana Isabel se ha dado cuenta que el
hecho de buscar y recibir recursos debilita
la organización comunitaria.
Es el
papel paternalista que adoptan muchas de las veces las organizaciones civiles y
públicas, como se busca cubrir las necesidades básicas de la población
otorgando incentivos en especie o monetario a través de acciones que ponen a
concursar a la población aspectos que generan controversia o competencia entre
vecinos. Este tipo de intervenciones son considerados por el gobierno y las
instituciones académicas un medio de vinculación con la población, sin embargo,
como lo expresa Isabel, estas acciones debilitan la participación de los
vecinos porque se acostumbran a recibir apoyos, con la ideología de que
corresponde la máxima responsabilidad al gobierno mejorar las condiciones de
vida.
Esta
situación se relaciona con el hecho de que las instituciones públicas como la
Gerencia del Centro Histórico de Puebla y Patrimonio Cultural, en vinculación
con otras instituciones, aún manifiestan un distanciamiento con la población de
los barrios. Durante la investigación se observó que las acciones emprendidas
se limitan a la enseñanza y promoción de actividades educativas del patrimonio
arquitectónico con el fin de crear conciencia del cuidado de este espacio, que
no benefician a la población local.
Así
mismo, en el Plan de Manejo de Centro Histórico hacen falta estrategias que
promuevan la participación desde una perspectiva de género, donde se considere
a las mujeres como población potencial en el interior de los barrios, generando
una riqueza cultural con base en las identidades, las cuales concentran rasgos
característicos, que deben ser considerados en procesos participativos para la
creación de políticas públicas. La participación es vital para entablar
comunicación y corresponsabilidad entre los distintos actores sociales, para
accionar frente a las problemáticas existentes.
Actualmente,
existe un Comité Vecinal de Barrios Originarios que promueve el valor histórico
de los barrios de Xanenetla, Analco, la Luz y el Alto mediante intervenciones
en el espacio público y eventos culturales que los vinculan a diversos grupos
empresariales y académicos. Las acciones que se desarrollan finalmente tienden
a mejorar el aspecto físico de las fachadas de los inmuebles y a promover
actividades culturales dirigidas a la concentración de masas y de promover la
turistificación del barrio. Aunque en sus estrategias se plantea contribuir a
revalorizar el patrimonio histórico, impulsando actividades culturales, hace
falta promover la inclusión y participación de las mujeres, encaminadas a
emprender acciones desde la revalorización de los saberes y conocimientos, como
principales herramientas con las cuales se contribuya a fortalecer el tejido
comunitario que se ha estado perdiendo por los factores que ya se han
mencionado.
Identificación
y vinculación con actores sociales
La identificación y
vinculación con los actores sociales implicados se dio a través de dos fases
clave de la investigación: la primera fue mi involucramiento como observadora y
colaboradora activa en el proyecto Casa Analco[8] en el barrio de Analco, donde a partir
de 2018 se tuvieron los primeros acercamientos al territorio, y se estableció
una vinculación con este proyecto para conocer los objetivos y las acciones
implementadas, así como para identificar a los principales actores sociales que
tienen algún rol sobresaliente, y que están incidiendo de manera positiva o
negativa en el barrio. Este primer acercamiento con los actores sociales se
efectuó a través de la organización de actividades culturales, visitas de campo
y foros académicos.
En el
ámbito académico, los actores sociales identificados fueron Casa Analco, además
de la vinculación y trabajo conjunto con otras investigadoras. En la sociedad
civil, se tuvo un acercamiento al Comité Vecinal de Barrios Originarios. De los
habitantes del barrio se identificaron actores sociales como las señoras
Isabel, Josefina, Rosa, Judith y el médico comunitario Diego. En el ámbito
religioso se tuvo acercamiento con la parroquia del Santo Ángel Custodio al
asistir a las festividades culturales y religiosas con el fin de reconocer la
participación de las mujeres en estas prácticas. Por su parte en, el sector
público, se identificó a la Gerencia del Centro Histórico de la Ciudad de
Puebla, a pesar de no haber un acercamiento directo, se realizó un seguimiento
de las acciones llevadas a cabo durante el periodo de investigación (2021-2024)
(ver figura 12).
Figura 12. Actores
sociales participantes en la investigación (Fase 1).
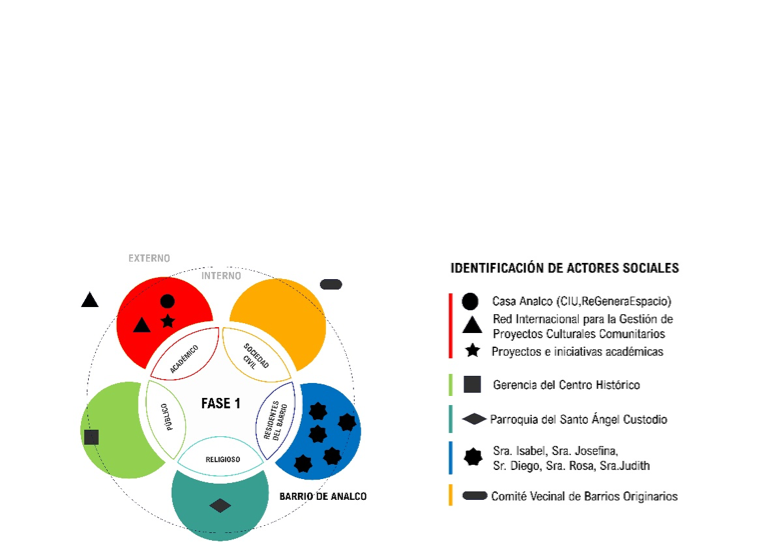
Fuente: Elaboración propia, 2024.
La
segunda fase consistió en un proceso de GCC para implementar acciones
estratégicas que se vinculan a las necesidades encontradas en el acercamiento
con las mujeres del barrio. En esta fase mi rol paso a ser el de gestora
cultural a través de la propuesta de iniciativa Mujeres Construyendo Barrio, lo
que implicó la toma de decisiones proponiendo acciones conjuntas con otros
actores sociales, para transformar una parte de la realidad basada en la
problemática predefinida con el trabajo de campo previo.
El
acercamiento se fue dando con base en las propuestas de las sujetas sociales
del barrio, por medio de estas actividades se fueron creando vínculos con otros
actores sociales que no precisamente pertenecen al barrio de Analco. Esto
favoreció en el intercambio de experiencias, aprendizajes y nuevos
conocimientos que fortalecieron el tejido social del barrio. La figura 13
ilustra los actores internos y externos que participaron en la segunda fase.
Figura
13. Actores sociales participantes en la
investigación (Fase 2).
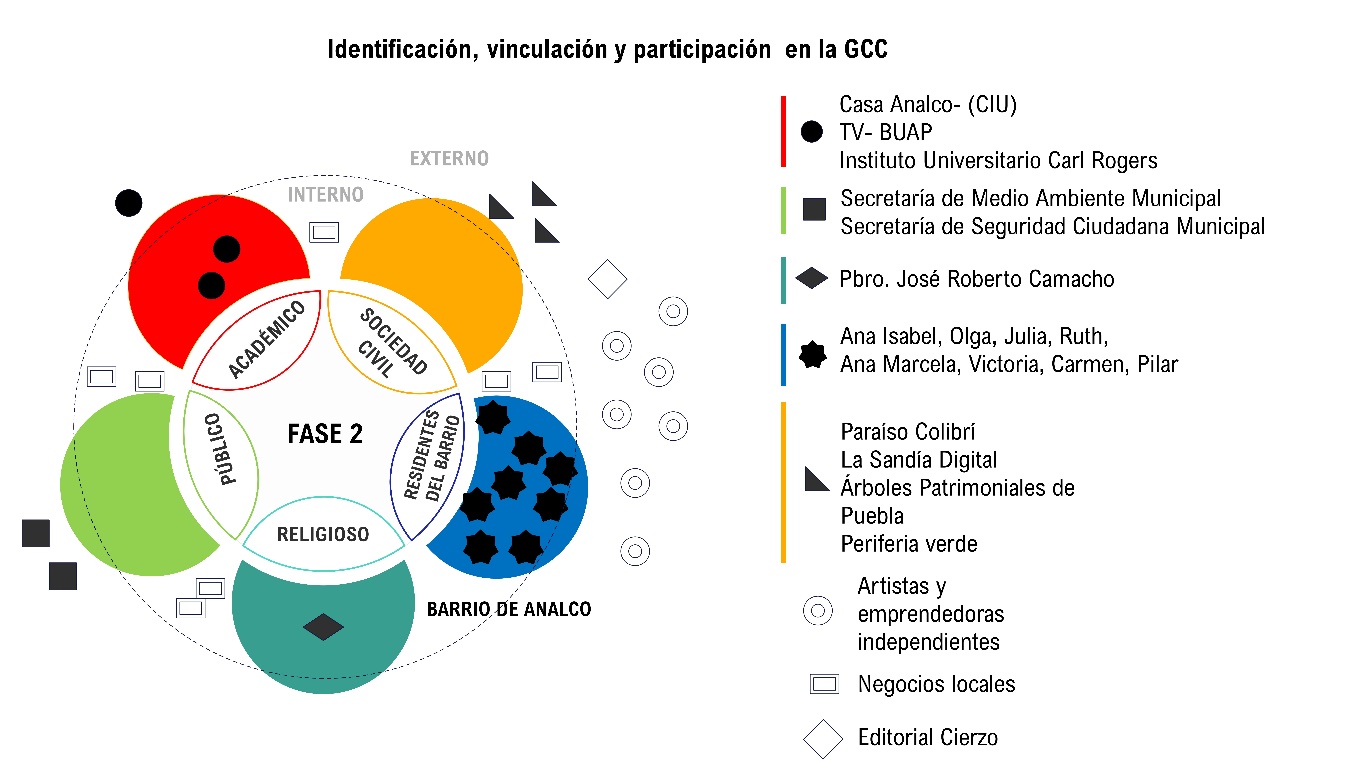
Fuente: Elaboración propia, 2024.
Casos análogos
Se
realizó una revisión de casos exitosos, partiendo desde la escala nacional e
internacional con el objetivo de mostrar la participación de las mujeres en su
aportación de transmisión de saberes y conocimientos en diversos contextos
territoriales. En la escala nacional se identificó el Centro de Artes Indígenas
(CAI)[9],
que es una institución educativa intercultural con enfoque artístico, de gran
importancia en la región del Totonacapan en Veracruz, y su influencia se
extiende a nivel nacional e internacional. En el CAI, las mujeres totonacas
desempeñan un papel destacado en la transmisión de conocimientos y tradiciones.
A lo largo del tiempo, han asumido roles más activos en la educación, la
cultura, la sociedad y la política.
El CAI proporciona un espacio para que estas
mujeres totonacas compartan sus conocimientos, sean reconocidas como portadoras
de la cultura inmaterial, al representar el patrimonio vivo de su región. Esto
quiere decir que se promueve un diálogo y reflexión sobre la inclusión y la
igualdad de género, respetando y valorando las capacidades de cada persona. Por ejemplo, las mujeres ocupan espacios
importantes en el CAI, al participar en el consejo tradicional para la toma de decisiones;
además, al ser maestras en la enseñanza de su arte y conocimientos ancestrales
para las generaciones más jóvenes, les otorga un reconocimiento valioso como
portadoras y transmisoras del patrimonio vivo, con lo cual contribuyen al
desarrollo sostenible y a la conservación de su cultura totonaca. Pero también
ha permitido que ellas se reconozcan a sí mismas más allá de los roles
asignados en la esfera doméstica, proporcionándoles beneficios a nivel personal
y comunitario (Figura 14).
Figura 14. La participación de las mujeres en la
toma de decisiones del CAI.

Fuente: Centro de Artes Indígenas, 2023.
Por su parte, en la escala internacional
identificamos tres casos de éxito, el primero de ellos es en Barichara,
Colombia, donde las mujeres han logrado afianzar un beneficio personal y
colectivo a través de espacios de enseñanza-aprendizaje en un proceso de
desarrollo de la creatividad. Como el “Taller Fibra de Papel” de la Fundación
San Lorenzo, en donde artistas como Juan Manuel de la Rosa incidieron en el
fomento de la participación de mujeres jefas de familia, para la formación
mediante la enseñanza de técnicas artesanales, como la elaboración de papel a
partir de fibras naturales del fique y tintes naturales. Con ello, a través del
tiempo se han consolidado grupos de artesanas que hoy son parte del patrimonio
vivo de su comunidad, brindando herramientas para la innovación continua.
Mediante estas prácticas culturales la
comunidad de mujeres en Barichara ha logrado obtener y mantener beneficios en
el ámbito laboral, siendo un aspecto importante para las mujeres a cargo o en
apoyo al sustento económico del hogar. Por medio de otros proyectos como
Fundación Escuela Taller, Casa Común, Formas de Luz, los saberes relacionados a
los oficios representan parte del patrimonio vivo que contribuye a preservar la
riqueza local que contienen las mujeres. En este sentido, las mujeres son
reconocidas por la experiencia, estableciendo contacto entre mujeres de la
región, artistas nacionales e internacionales en un constante aprendizaje (ver
figura 15).
Figura 15. Mujeres de la región santandereana en
Colombia en el desarrollo de sus comunidades.

Fuente: Propia, 2023.
El segundo caso exitoso es el proyecto Arte
Corte, ubicado en el barrio Santo Ángel del Centro Histórico de La Habana, fue
establecido en 1999[10]
como un espacio para dignificar oficios como la peluquería y para rescatar la
memoria e identidad de las personas. A través de la participación social, ha
logrado alcanzar la sostenibilidad y el desarrollo comunitario, al centrarse en
el patrimonio vivo representado por las personas, con la cultura como el
principal motor de progreso. Ha llevado a cabo una labor continua de
sensibilización entre residentes del barrio para conservar, restaurar y valorar
su patrimonio cultural como parte integral de su entorno. Esto ha implicado la
participación de diversos actores sociales, incluida la Oficina del Historiador
a través de su Plan Maestro y emprendedores locales. Como resultado, se han
obtenido beneficios sociales, económicos y culturales para la comunidad a
través de iniciativas que promueven la participación social sin discriminación
de género o edad. Asimismo, integra diversos aspectos territoriales y la
diversidad de grupos sociales, incluyendo hombres, mujeres, niños, adultos
mayores y personas con discapacidad.
Las iniciativas resultantes promueven la
igualdad entre mujeres y hombres, lo que permite su participación en diversos
roles Algunas mujeres, en la actualidad, lideran iniciativas que han
establecido un vínculo significativo con la población, enfrentando desafíos
constantes (Figura 16).
Figura
16. Mujeres en el
oficio de la peluquería.

Fuente: Arte Corte, 2019.
Cabe mencionar que el proyecto ha tenido un
impacto positivo en la formación de emprendimientos, al profesionalizar
conocimientos relacionados con los oficios. Destaca el papel de las mujeres, a
pesar de los obstáculos asociados a los patrones culturales, asumiendo un nuevo
papel de integridad personal fortalecido por la convivencia y el aprendizaje en
un proceso educativo y de innovación social. Bajo un enfoque de economía
solidaria, maestras y maestros ofrecen sus servicios a la comunidad para la
enseñanza de diversos saberes relacionados con las artes y oficios. Esto también
ha aportado en el sentido de que las nuevas generaciones revaloricen las
prácticas culturales relacionadas con los oficios, además de que son incluidos
en cada uno de los procesos, donde se consideran los intereses de grupos
vulnerables a través de las asambleas comunitarias.
El último caso exitoso es el Proyecto Habitar
en Buenos Aires Argentina, que a través de iniciativas como Promotoras de
Hábitat Saludable promueven procesos de participación y diálogo entre diversos
actores sociales en el diagnóstico para la mejora de las condiciones de vida de
los barrios, fomentando un desarrollo saludable de las actividades urbanas.
Además, brinda espacios para que las mujeres den a conocer sus experiencias y
necesidades a través de “voces de la vida cotidiana”, con el objetivo de ir
construyendo con diversos actores sociales, soluciones a las problemáticas
identificadas, en torno a la distribución del espacio, la economía, la calidad
de los servicios básicos, la infraestructura y los costos de las comunicaciones.
Esta iniciativa visibiliza a las mujeres, creando espacios para la
manifestación, siendo partícipes en la construcción de su hábitat (Figura 17).
Figuras 17. Voces de la vida cotidiana iniciativa
de Proyecto Habitar.
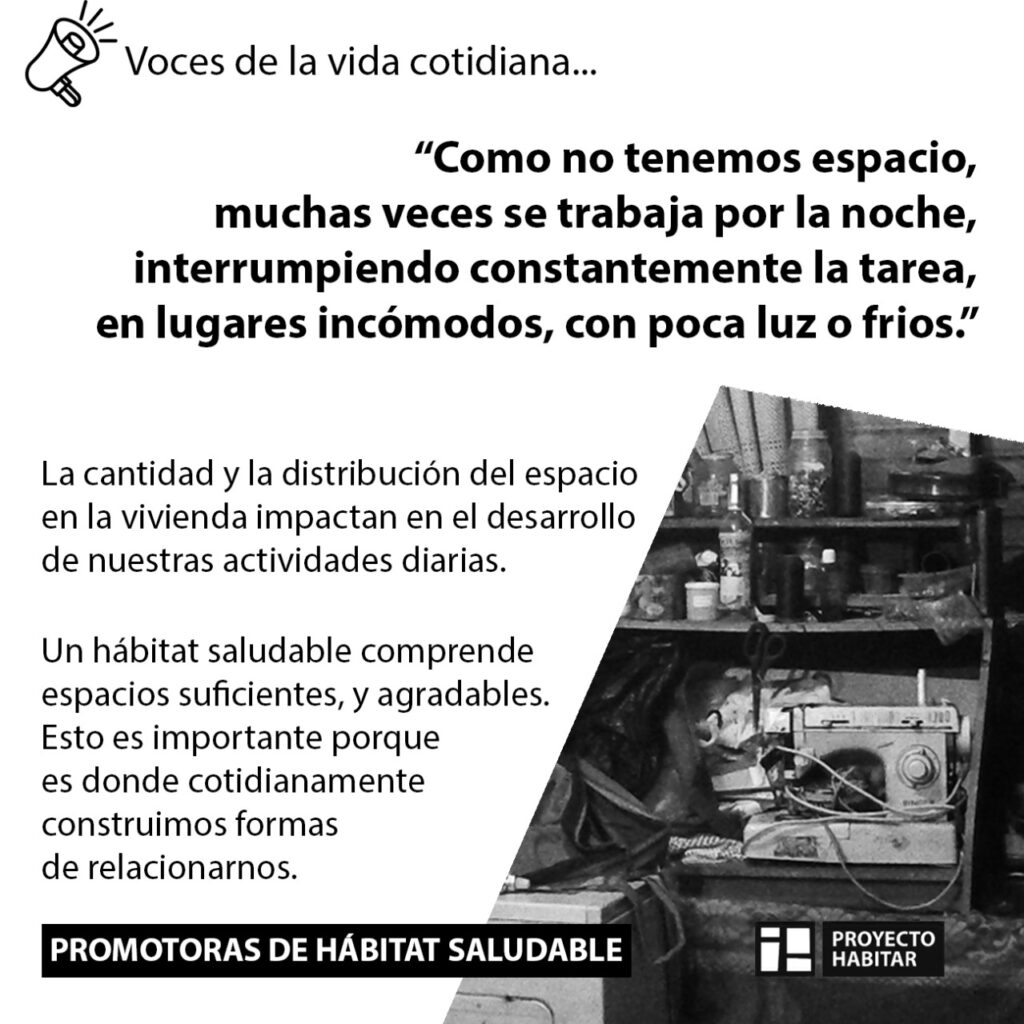
Fuente: http://www.proyectohabitar.org/
Como se muestra en la tabla 1, los proyectos
citados anteriormente tienen objetivos que consisten en promover la
participación y el desarrollo local de sus comunidades, con base en el contexto
territorial, urbano o rural. En dichos proyectos existe una gestión basada en
la vinculación con actores sociales diversos que permiten fortalecer las redes
de apoyo. Estos actores del sector público, privado, organizaciones civiles,
artistas, ciudadanos, etc., van contribuyendo progresivamente en relación con
las condiciones y necesidades que se van presentando. En cada caso se presentan
beneficios que contribuyen al desarrollo de las comunidades, ya sea cultural,
social, económico y ambiental.
Tabla
1. Casos análogos de éxito nacional e
internacional.
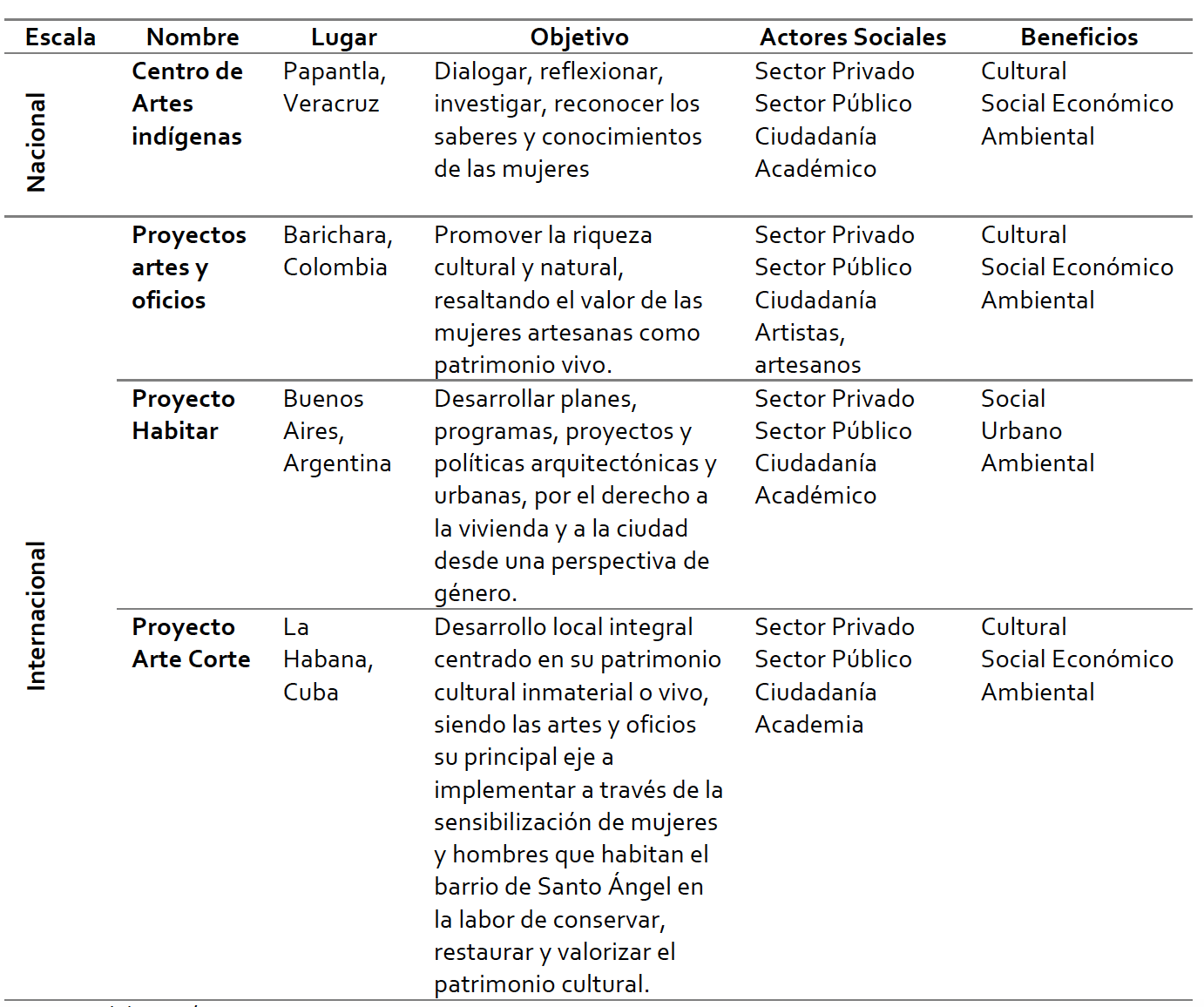
Fuente: Elaboración propia, 2024.
En síntesis, estos casos análogos muestran el
reconocimiento de las mujeres en su derecho a la ciudad, donde se promovió la
participación y democracia vinculadas con diversos actores sociales, quienes
fungieron como enlaces que contribuyeron a la definición de estrategias para
fomentar un desarrollo sostenible.
Estrategias que promueven la participación de las mujeres de
Analco
A partir de lo anteriormente expuesto, se
procedió a una nueva fase de la IAP, que mediante un nuevo proceso de GCC como
principal estrategia para promover la participación de las mujeres en el reconocimiento
de sus capacidades como un medio para contribuir en el derecho a la ciudad.
La toma de decisiones a partir de la
participación ciudadana es un aspecto fundamental para garantizar el derecho a
la ciudad. La GCC es un proceso que además de promover la participación,
visibiliza a grupos desfavorecidos, así también como a identificar
problemáticas y necesidades generales y específicas con el fin de desarrollar
estrategias y proponer posibles soluciones, en procesos colaborativos de la
propia comunidad (Sánchez,
2014).
Estas estrategias pueden contribuir para la
formulación de políticas culturales partiendo desde la comunidad, para promover
la participación en el derecho a la ciudad no solo de las mujeres, sino
también, niñeces, adolescentes, adultos mayores, donde se aborden los temas de
la Agenda 21 de los derechos culturales.
A partir de lo anterior, en septiembre de 2022
se creó la iniciativa Mujeres Construyendo Barrio, la cual representa la
segunda fase de la IAP, que consistió en una GCC que contribuyó a establecer
comunicación con mujeres del barrio y otros actores sociales, con la finalidad
de instaurar valores en torno a la solidaridad y compartición en una red de
apoyo, y de visibilizar la aportación de las mujeres en la construcción de la
vida barrial (Figura 18).
Figura 18. La iniciativa Mujeres Construyendo Barrio Promover
la participación de mujeres de Analco.
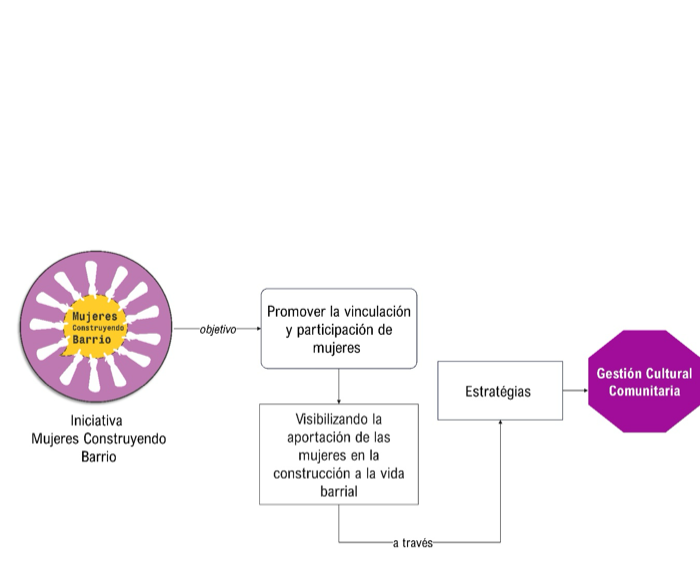
Fuente: Elaboración propia, 2024.
Para este artículo no se abordarán las
estratégicas, sin embargo, se mostrarán a manera de síntesis las acciones
implementadas durante octubre de 2022 a abril de 2024. La tabla 2 muestra la
clasificación de cada estrategia, así como también su objetivo.
Tabla
2. Clasificación de las estrategias y las
actividades implementadas.
|
No.
|
Clasificación
|
Objetivo
|
Actividades
|
|
1
|
Artes y oficios comunitarios
|
Reconocer e intercambiar de conocimientos basados en las artes y
oficios.
|
§ Taller de encuadernación.
§ Taller de fotografía.
§ Taller de bisutería.
§ Taller de elaboración de flores con limpiapipas.
|
|
2
|
Cultura Patrimonial
|
Identificar saberes tradicionales o heredados para promover la transmisión
generacional y su preservación.
|
§ Talleres de tejido “Entretejidas”.
§ Taller de elaboración de piñatas.
§ Taller de máscaras en cartonería.
|
|
3
|
Cultura ecológica
creativa
|
Promover la conciencia y el cuidado del medio ambiente a través de
buenas prácticas, incorporando la creatividad desde las habilidades
artísticas.
|
§ Taller de macetas reusando materiales.
§ Taller de candelabros navideños.
§ Talleres creativos comunitarios “Día de Muertos”.
§ Taller de “creación de Jardín Polinizador”.
§ Jornada de Plantación el parque Jerusalem.
§ Jornadas de “Cuidando mi parque”.
§ Arte en el Jardín con piedras.
|
|
4
|
Senti-pensares literarios
|
Expresar el pensamiento y sentimientos en acompañamiento con la
escritura y la literatura para interpretar nuestra realidad personal y
colectiva.
|
§ Taller de escritura para mujeres “Narrar nuestros senti-pensares”.
§ Talleres de lectura creativa.
§ Jornadas de escritura Analco 2023.
|
|
5
|
Cultura del cuerpo
|
Fomentar el cuidado del territorio corporal de manera integral, activación
física y alimentación saludable.
|
§ Clases de Yoga.
§ Clases de Cocina saludable.
§ Clases de tonificación del cuerpo de bajo impacto.
§ Taller de primeros auxilios.
|
|
6
|
Cine sensibilizador
|
Sensibilizar con el cine para la reflexión y sensibilización en temas
socioculturales y medioambientales.
|
§ Ciclos de cine “Territorios resistencias y alternativas”.
|
Fuente: Elaboración propia, 2024.
En esta nueva etapa de la investigación, las
acciones estratégicas fueron desarrolladas con la colaboración de nuevos
actores sociales, mediante aproximaciones sucesivas, a través de la creación de
espacios comunitarios públicos, semipúblicos y privados. Resaltando el uso de
aquellos espacios que las mujeres manifestaron como inseguros.
En este escenario, se intentó abordar algunos
elementos que deterioran el entramado social. Además, la mayoría de las
acciones sirvieron como un canal para que las mujeres manifestaran sus
emociones, un aporte significativo ante las repercusiones de la pérdida de
esposos, hijos, familiares y amigos causadas por la pandemia de COVID 19.
Reflexión
La
IAP permitió destacar la relevancia de las mujeres en la vida barrial, los
procedimientos realizados contribuyeron en los siguientes aspectos:
La reflexión teórica contribuyó a indagar en
aquellos conceptos que se asocian con los estudios de las mujeres y su valor y
en la aportación del desarrollo de las comunidades. Para reforzar el discurso
teórico se complementó con casos análogos y se observó la importancia de la
inclusión de las mujeres en proyectos de desarrollo comunitario.
Por su parte, los recorridos exploratorios
permitieron identificar los principales espacios que frecuentan en su vida
cotidiana, así como también, los espacios comunitarios en que desarrollan sus
prácticas culturales. En el caso de los testimonios aportaron a dar voz a las
mujeres como fueron sus anhelos, memorias de la vida cotidiana y el interés por
ser reconocidas por sus capacidades.
Los mapeos proporcionaron identificar los
espacios públicos que son percibidos como inseguros. Además, con el
acercamiento y diálogo con las sujetas sociales participantes se logró generar
un primer mapa de las artes y oficios contemporáneos. De esta manera, se
contribuye al reconocimiento de las mujeres en el espacio, como un medio de
análisis de las problemáticas cotidianas, ofreciendo un panorama para la
implementación de acciones estratégicas a corto y mediano plazo.
La identificación de actores fue una
herramienta que se estuvo utilizando continuamente, sin embargo, se consideró
para esta primera fase de la investigación, la incidencia directa de actores
internos y externos para el análisis y el entendimiento de las problemáticas
existentes; de ahí la flexibilidad de esta metodología, la cual permite un
continuo ir y venir para la identificación de nuevos actores. En este sentido,
con base al modelo que se llevó a cabo para la investigación fue vital la
participación de las mujeres del barrio, ya que de esta manera ellas
manifestaron no solo problemas de su barrio, sino también aquellos aspectos
internos que les afectan o que les motivan.
En general, las mujeres en el barrio de Analco
presentan diversas condiciones que han limitado su presencia en la vida
barrial, ya que la vida privada a la que se encuentran sujetas es una de las
principales debilidades, derivadas de la carga de trabajo que desempeñan
diariamente. Sin embargo, es importante remarcar que las mujeres representan
más que un grupo vulnerable, ya que cuentan con las capacidades necesarias para
enfrentar retos diarios, por lo que es prioritario integrarlas en la toma de
decisiones promoviendo su participación de manera horizontal.
Frente a las circunstancias que enfrentan en
el barrio, ya sean de origen interno o externo, el desarrollo de estrategias
desde un enfoque de cultura comunitaria fomentará, además de la participación,
el reconocimiento en el derecho a la ciudad. Así pues, las estrategias de GCC
propician la animación sociocultural de las mujeres de diversas edades, con el
fin de identificar y establecer una vinculación con otros actores sociales para
el reconocimiento de los saberes y prácticas de las mujeres. Este requiere ser
explorado y gestionado con el fin de proporcionar espacios donde puedan
expresarse y conservar los conocimientos que adquieren diariamente para que, a
través de estos, obtengan un bienestar personal y colectivo.
Por su parte, durante el proceso existieron
tensiones y dificultades, por un lado, relacionadas a la precariedad de tiempo
de las mujeres para participar en las actividades relacionadas con su barrio;
por otro, a conflictos personales entre las mismas mujeres participantes
relacionados a la manera de informar y desacreditar las prácticas realizadas,
sin embargo, a pesar de que se buscó conciliar las diferencias, algunas
prefieren no seguir siendo partícipes.
En síntesis, al introducirnos territorialmente
en el barrio nos damos cuenta de su heterogeneidad y de la relevancia de
conservar procesos de participación para establecer políticas públicas
enfocadas a las personas, principalmente de las mujeres.
Referencias bibliográficas
Castellano, C., y Pérez, T. (2003). El
espacio barrio y su espacio comunitario, un método para la estructuración de lo
urbano. Revista INVI, 18(48), 78-92. https://doi.org/10.5354/0718-8358.2003.62217
Delgadillo, V. (2010). Aburguesamiento de
barrios centrales, un proceso en expansión y mutación. Economía, sociedad y
territorio, X(34), 835-846. https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/137/141
Fernández, E. (2014). Acción
Participativa. Una experiencia metodológica para el desarrollo cultural local
en la comuna de Paillaco y otras reflexiones. En [Ponencia ] 1° Congreso
Latinoamericano de Gestión Cultural. http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/51
Falú, A. (2014). El derecho de las
mujeres a la ciudad. Espacios públicos sin discriminaciones y violencias. Revista
Vivienda y Ciudad, 1, 10-28. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/article/view/9538/10864
Fauré, D. y Valdés, J. (2020). Memoria,
educación popular y gestión cultural comunitaria: el proyecto Memorias de
Chuchunco. Pensar lo comunitario. Comunidades, cultura y participación.
Escuela de Gestores y Animadores Culturales.
Flores, P. y Monterrubio, M. (2016). La
cotidianeidad transformada: Experiencias de las mujeres habitantes del centro
histórico. Vivienda & Ciudad, 3, 25-38. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/article/view/16263
Garrido, R.; Luque, V. y García, M.
(2013). La investigación acción participativa como estrategia de intervención
psicosocial. Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable. Manual de
intervención comunitaria en barrios. http://nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/LT_2_Manual_de_IntervencionComunitaria_en_barrios.pdf
Guerra, R. (2020). Pensar lo
comunitario. Comunidades, cultura y participación. Escuela de Gestores y
Animadores Culturales.
Guevara, M. (2019). Los barrios
tradicionales ante la dinámica socio urbana contemporánea. Revista Diseño
Urbano y Paisaje-DU&P, 36, 25.33. https://dup.ucentral.cl/dup_36/los_barrios.pdf
Hernández, A. y De la Torre, C. (2021).
“La vecindad ”, exclusión urbana en Centros Históricos . Pobreza y migración en
barrios de Puebla (México). Revista Bitácora Urbano Territorial, 31(3),
95-108. https://doi.org/https://doi.org/10.15446/bitacora.v31n3.87823
IMPLAN (2021). Diagnóstico urbano del
Centro Histórico del Municipio de Puebla, recogidos en el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano del Centro Histórico de 2021 del IMPLAN.
INEGI (2020). Censo de Población y
Vivienda.
ONU Mujeres (2020). El progreso de las
mujeres en el mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante.
Plasencia, L. (s/f). Visibilizar lo
invisible: apostar por una mirada femenina del mundo. https:ticambia.org/itinerario/visibilizar-lo-invisible-apostar-por-una-mirada-femenina-del-mundo/#primerapersona
Massolo, A. (1991) Por amor y coraje.
Mujeres en movimientos urbanos de la ciudad de México. El Colegio de
México.
Sánchez, G. (2014). La gestión cultural
como eje de integración comunitaria. Trabajo Social, 16(16),
221-235. https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/47071
UNESCO (2016). Cultura: futuro urbano:
Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible, resumen.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246291_spa
Valdivia, G. (2020). La ciudad
cuidadora. Calidad de vida urbana desde una perspectiva feminista.
[Universitat Politécnica de Catalunya]. http://hdl.handle.net/10803/671506
Vega, A. (2024). ¿Cómo medir los ODS
culturales? Cultura, Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio climático,
9, 47-60. https://culturasostenible.org/wp/wp-content/uploads/2022/11/El-impacto-de-la-cultura-en-los-ODS.-Documento-de-conclusiones-2022-.pdf
Miriam
Zúñiga Benítez
Mexicana. Maestra en
Ordenamiento del Territorio y licenciada en Diseño Urbano Ambiental por la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es candidata a doctora
en Procesos Territoriales por la misma institución. Líneas de investigación:
gestión cultural y desarrollo comunitario, patrimonio cultural y apropiación
del espacio público a través de procesos y herramientas participativas con
enfoque de género. Últimas publicaciones: coautora en “Vulnerabilidad de las
mujeres y su representación en el patrimonio inmaterial del barrio de Analco,
Puebla” (2023) y en “Metodología de acción participativa para la gestión
sociocultural del patrimonio industrial” (2022).
Norma Leticia Ramírez Rosete
Mexicana. Doctora en Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio
Universidad de Valladolid, España. Maestra en Ordenamiento del Territorio y
Arquitecta en la Facultad de Arquitectura, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Profesora-investigadora de tiempo completo, coordinadora administrativa
de la FABUAP, coordinadora del doctorado en Procesos Territoriales (2020).
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, Padrón de
Investigadores VIEP y del Consejo de Unidad Académica (CUA 2017-2020).
Integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Centro Histórico y
Patrimonio Edificado del Municipio de Puebla, representante de la Facultad de
Arquitectura, BUAP (2021-2023). Líneas de investigación: gestión del patrimonio
cultural y desarrollo comunitario. Últimas publicaciones: “Red Internacional de
Gestión de Proyectos Culturales Comunitarios para fomentar la transversalidad y
equidad de género en el barrio de Analco” (2023) y coautora en: “Vulnerabilidad
urbana a partir de un análisis sistémico: El caso de la unidad habitacional
Amalucan, Puebla, México” (2024).