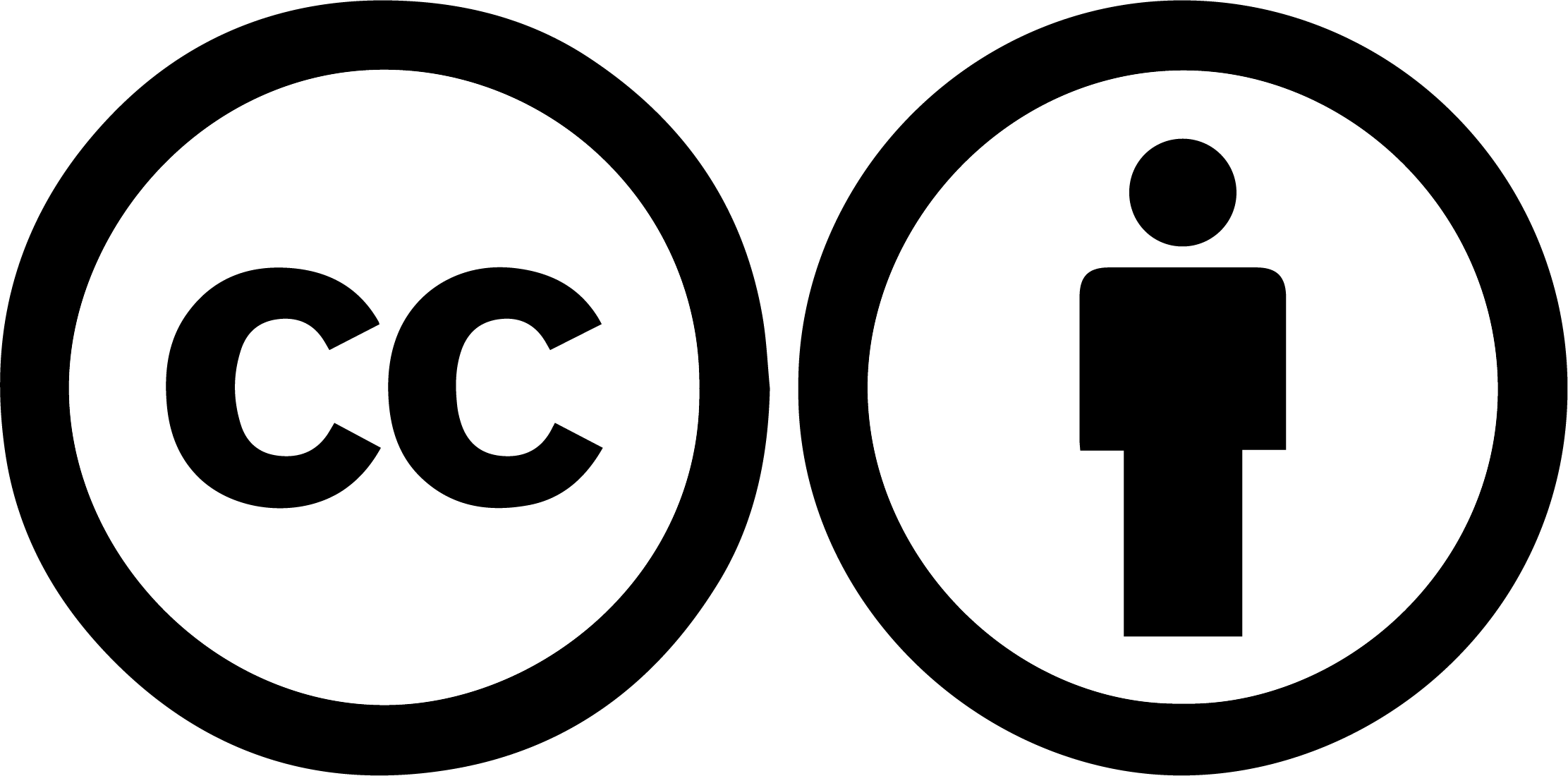El
problema de la
cultura en las ciencias sociales
The
Problem of Culture in the Social Sciences
Vivian
Leticia Romeu
Aldaya
 https://orcid.org/0000-0002-7020-0644
https://orcid.org/0000-0002-7020-0644
Universidad
Iberoamericana
vromeu.romeu@gmail.com
Resumen: Este
texto presenta una reflexión sobre el concepto de cultura
entendida como
proceso y estructura. Se parte, para ello, de cuestionar a la cultura
como
entidad, definición que se sostiene desde la supuesta idea
de su “autonomía”.
El acercamiento que aquí se detona encuentra en la
biología evolutiva, la ciencia
cognitiva y la fenomenología campos fructíferos
para plantear a la cultura como
estructura lógico-emocional a partir de la cual es posible
comprenderla, aunque
sin negarlo, más allá de estos derroteros
vinculados a su concepción como
sistema de poder. La concepción de la cultura que resulta
luego de esta
reflexión supone la articulación procesual entre
lo histórico-social, lo
biológico y lo cultural.
Palabras
clave: cultura,
biología, emoción, sociedad, historia
Abstract:
This
text presents a reflection on the
concept of culture understood as process and structure. It starts with
questioning the culture as an entity, a definition that is supported by
the
supposed idea of its "autonomy". The approach that emerges here is
found in evolutionary biology, cognitive science and phenomenology
fruitful
fields to pose culture as logical-emotional structure from which it is
possible
to understand, although without denying it, beyond these paths linked
to its
conception as a system of power. The conception of the culture that
results
after this reflection supposes the procedural articulation between the
historical-social, the biological and the cultural.
Key Words: culture, biology, emotion, society,
history
Traducción:
Vivian Romeu, Universidad
Iberoamericana
Cómo
citar:
Romeu, V. (2019). El
problema de la cultura en las ciencias sociales. Culturales,
7, e352. doi: https://doi.org/10.22234/recu.20190701.e352
|
Recibido: 07 de noviembre de 2017 / Aceptado:
18 de mayo de 2018 / Publicado: 28 de enero de 2019
|
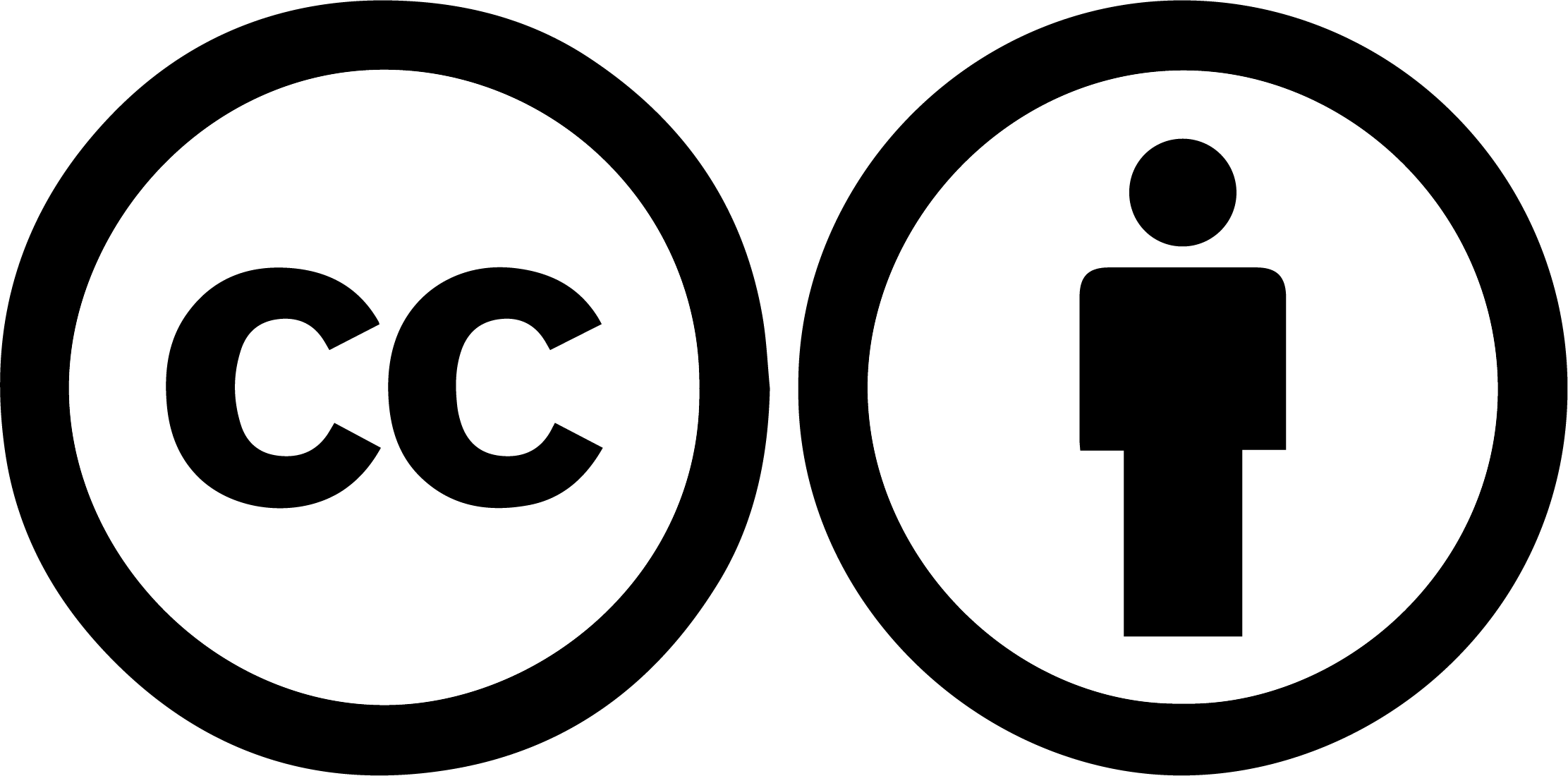

Introducción
Mayormente,
la cultura se ha erigido en la explicación
fundamental de lo humano, a veces, incluso de forma única.
El presupuesto de
partida en ello no es del todo descartable; sobre todo si se tiene en
cuenta
que todo el proceso de socialización que llevan a cabo los
seres humanos desde el
nacimiento hasta la muerte ocurre al interior de la cultura, o bien,
mediado
por ésta.
En ese
sentido, se reconoce de antemano
el papel de la cultura en la formación de la subjetividad
como sujetos
sociales, en la configuración del sentido de pertenencia
colectivo, en la
construcción del universo simbólico desde donde
se significa la vida, las
relaciones interpersonales y sociales, la realidad del mundo allende al
ser y
hasta el self y, también, se reconoce el papel de la cultura
en la concepción y
despliegue de las motivaciones, intereses y valores como sujetos
individuales y
sociales. En lo fundamental, se considera que esa es la
razón por la que la
cultura no sólo resulta un mosaico de información
en y para el presente, sino más
bien el escenario de una memoria, una historia colectiva del pasado
(Lotman, 1996)
que condiciona –cuando no orienta y dirige- lo que se es y lo
que se desea ser
en el futuro.
Así
entendida, la cultura se concibe
desde un sentido de temporalidad total que impregna, así de
total también, la vida
personal y en sociedad. En la cultura se nace, desde la cultura se
habla, en la
cultura el ser
humano se desarrolla y se
forma como ser social y también como persona, como
individuo; y en la cultura se
fincan buena parte de las opiniones y expresiones, las
prácticas cotidianas o
extraordinarias, en tanto tienen que ver con acontecimientos,
expectativas,
referencias, artefactos, ideas, ideologías, costumbres,
tradiciones, valores,
etc.
Pero
la cultura, aunque así parezca, no
explica todo en el ser humano (lo que no quita que explique una buena
parte de
sus comportamientos). Y no lo hace porque el ser humano es
más que un ser
cultural (Morin, 1982), aunque la cultura sea —al
parecer y sin discusión hasta el momento— el
rasgo más distintivo de la especie humana. Pero
¿qué
quiere decir que el ser humano sea más que un ser cultural?
¿A qué
concretamente se refiere esta aseveración?
¿Cómo se imbrica el hecho de la
concepción
como especie eminentemente cultural y el hecho de que el ser humano sea
algo
más que un ser de cultura? ¿Qué se
entiende por cultura? ¿Qué implicaciones
tendría
esta definición para las ciencias sociales y humanas?
En
este texto se pretende elaborar una
reflexión que conteste, o al menos lo intente de la manera
más convincentemente
posible estas preguntas. La base para ello son las aportaciones
más recientes
en el campo de la neurobiología, la nueva ciencia cognitiva
y los postulados de
la biología evolutiva, conformando así una
concepción del ser humano que, sin
negar su condición de ser cultural, posibilitará
incorporar, e incluso
integrar, una mirada diferente que plantee, a su vez, la necesidad de
articular
conocimientos distintos entre sí para armonizar el trabajo
científico en torno
a su complejidad, en nuestra opinión, actualmente dicha
complejidad es bastante
sesgada por el privilegio dado a la cultura y lo social como esferas
autónomas
de la existencia humana en su explicación y
comprensión, tal cual hoy es
definida desde la posición dominante de la
antropología simbólica y la
sociología de la cultura.
Este
texto, por tanto, tiene el
objetivo de reflexionar sobre lo anterior en aras de cuestionar el
fundamento
“autónomo” actual de la cultura y
elaborar, a partir de ello, una reflexión que
permita construir una plataforma interdisciplinar para su estudio, e
incluso,
para su reconceptualización. Se organiza esta
reflexión en dos ejes de
análisis. El primero de ellos buscará sentar las
bases para la comprensión de
la preponderancia de lo cultural en las ciencias sociales, ofreciendo
una revisión
breve del panorama de enfoques y autores que han marcado un hito al
respecto,
así como el entendimiento conceptual que ha tenido la
cultura a raíz de ello.
El objetivo que se persigue aquí es reconocer que la
tradición culturalista ha
sido dominante en la explicación de lo humano
(comportamiento psicológico, cognitivo,
político, comunicativo, artístico,
cívico, científico, organizativo, societal,
etc., e incluso afectivo) bajo un criterio que, parece, desestima a la
cultura como
rasgo primordial de la especie humana; lo que para este estudio es un
problema
central que debe solventarse.
En el
segundo eje, basado en lo
anterior, se ofrece una alternativa a esta mirada sobre la cultura
desde las
ciencias sociales y humanas, justamente poniendo en el centro de la
reflexión a
la cultura desde la perspectiva biológico-evolutiva, pero
sin demeritar el
papel de lo histórico-social en ello. El
propósito es ir abonando
epistemológica y conceptualmente a la tesis que se
desarrolla en las conclusiones
de este artículo, donde se delinea la posibilidad de
construir un programa de
trabajo que favorezca la integración de saberes en torno al
comportamiento
social del ser humano desde la consideración de su propia
complejidad
bio-psicosocial y cultural, que es desde donde emerge la racionalidad
humana
como un tejido de sensaciones, emociones, pensamientos y
acción gestados desde
la experiencia subjetiva e intersubjetiva del ser humano. Ello
implicará
construir una definición de cultura vinculada a la
naturaleza histórico-biológico-social
sobre la que, se cree, debe fundamentarse, para dar paso a su
comprensión y
estudio desde un nuevo paradigma.
La
cultura como lo dado
Desde
el surgimiento del psicoanálisis freudiano, la
cultura se erigió en la fuente de buena parte de los males
sociales. El
malestar en la cultura, tal y como lo llamó el
médico austríaco, sugiere a la
cultura como un mundo externo que reprime, coartando u obstaculizando
la
natural búsqueda de la felicidad por parte de los seres
humanos, donde se
sustituye la experiencia placentera instintiva por la
satisfacción moral
anclada en las normativas sociales de donde se desgaja el amor, la
solidaridad
y la admiración de los otros como aspectos
cívicos necesarios para garantizar
nuestra seguridad y bienestar como colectivo socialmente organizado, en
aras de
la coartación voluntaria de la libertad y el placer
subjetivos (Freud, 1984).
La
cultura así entendida, deviene una
instancia simbólica que impone su propio orden
lógico a los individuos,
asumiéndola también, al mismo tiempo, como algo
separado de éstos. Lacan (1989)
reproduce la misma premisa al intentar comprender la estructura
psíquica de la
subjetividad humana, donde la cultura a través del lenguaje
juega el papel de
lo que llama El Gran Simbólico
en
tanto define y limita, nombrándola, la experiencia subjetiva
en su constante
búsqueda de la reunión del yo escindido por ella,
justo igual que lo hizo
Freud.
En
ambos casos, como se podrá notar, la
cultura no sólo es el ogro de la historia, sino
también el punto de partida y
final de la comprensión de lo humano, pues al presuponer que
no hay nada fuera
de ella, o más bien que lo queda fuera de ella no es
inteligible, posibilita la
emergencia de la cultura misma como un marco explicativo ad
hoc de lo subjetivo y lo social, justamente en tanto externo
al
individuo desde donde lo social cobra sentido.
Al
amparo de esta concepción, y
específicamente de la mano de Lacan (1989), cultura y
lenguaje se articularon
en un solo binomio, entendiendo al lenguaje como forma de acceso a la
cultura y
a ésta como contenido del lenguaje. Aquí hay que
precisar que lenguaje y
cultura se amalgamaron, también, en torno a la historia como
reservorio
memorístico del pasado, con lo que se ejerce entre estos
tres aspectos una
circularidad interna de la que ya fue difícil salir: la
historia social proporcionaba
el contenido de la cultura, el lenguaje su forma y la cultura misma, a
su vez,
los contenía a ambos a la manera de un sistema
simbólico de poder. En ese
sentido, esta visión interrelacionada fraguaba
así algo más que una intersección
entre estas tres dimensiones –que se considera es la manera
correcta de
entenderlo-; sino que, más bien, dicha
interrelación concretaba una concepción
omnipresente de la cultura desde una concepción muchas veces
homogénea, a todas
luces incorrecta, o cuando menos inexacta, pues no existe una sola
cultura,
sino muchas y disímiles, tantas como identidades sociales
hay.
La
sociología y la antropología fueron
unas de las primeras víctimas de esta visión
parcial de la cultura,
configurándola como una serie de mecanismos sujetantes,
plausibles de ser los causantes por excelencia de todo comportamiento
humano. A
ello contribuyó, también, la
lingüística saussureana, todo el pensamiento
estructuralista, la vertiente lógica de la
filosofía y, de manera muy concreta,
la psicología, la retórica y el estudio de las
artes, la ciencia política y,
finalmente, la comunicación, deudora legítima de
todos ellos. Esto, sin contar
con los estudios de género, el marxismo, los Cultural
Studies, el pensamiento postmoderno e incluso el patente
divorcio entre las llamadas ciencias “duras” y las
ciencias sociales en
general.
Desde
las epistemologías fundantes es,
quizá, la fenomenología de la
percepción de la mano de Merleau-Ponty (1985) y
la semiología —en
gran parte a partir del mal entendido pensamiento
peirciano y el estridente triunfo del estructuralismo
lingüístico—,
las que detonaron la cristalización de esta verdad a medias.
Pero el predominio
de la cultura se hizo mucho más visible a partir del giro
culturalista
propuesto por Jamenson (2002) y su impacto en el estudio del
capitalismo y la
producción cultural al amparo de otro concepto, casi
vinculante con el de cultura
en la era contemporánea: la sociedad de consumo, donde la
cultura fue entendida
y vivenciada ya no como programa civilizatorio, sino más
bien como lo
contrario.
Con el
advenimiento de la
postmodernidad, la cultura acumuló injustamente, aunque no
sin razón del todo,
las culpas del fracaso del modelo emancipador moderno (Romeu, 2017) con
lo que
fragmenta la unicidad memorística del devenir de la
evolución humana, aunque
sin resquebrajarla del todo. Sin embargo, desde la herencia de este
pensamiento
dualista, la cultura siguió siendo concebida como algo
impuesto, si bien, fraguado
al calor de la lucha histórica por la
legitimación de los significados sociales
entre individuos y grupos sociales diferentes, confrontados desde la
desigualdad misma que imponía o condicionaba su
posición en la estructura
social.
La
comprensión de esto hizo de la
sociología de la cultura un paradigma sumamente atractivo
para el análisis de
la cultura, sobre todo de la mano de Pierre Bourdieu (1990; 1997), ese
gran
sociólogo que logró sintetizar un concepto de
acción social a partir del
conjunto más o menos homogéneo de las acciones
individuales al amparo de su posición
de clase, destacando, con el nombre de “agentes”,
su valor como sujetos capaces
de intervenir y transformar con sus prácticas la realidad
histórica.
No
obstante ello, este paradigma
socioculturalista, centrado alrededor de un ordenamiento
político hizo posible
trazar el eje que separa a los que imponen un modo de entender el mundo
por la
vía de la cultura —a
través de los mecanismos de inculcación
ideológica
habilitados para ello: el arte, la religión, la
educación, etc. — y
aquellos que se someten a ella y que, en contraposición
perfecta, no cuentan
con los recursos para desplegar la imposición de mecanismos
alternativos
sustentables en el tiempo, a lo sumo quizá, en forma de
contrapoder. Y es que
la cultura así entendida se ha conceptualizado como un
sistema simbólico de
poder, lo cual no es esencialmente errado, pero sí
insuficiente y tremendamente
sesgado.
De la
mano de Weber (2002) y el
Durkheim de Las formas elementales de la
vida religiosa (1982) la cultura, no obstante, fue
descubierta desde
principios de siglo como algo no enteramente autónomo de los
individuos y
grupos sociales que la configuran. El sistema de poder cultural, mal
caracterizado (desde la perspectiva que aquí se propone) por
Bourdieu como
arbitrario, cerró el paso —paradójicamente— a lo
que Williams (2009) llamó, al amparo de los estudios
culturales de Birmingham, la “estructura de
sentimiento”, anclada de alguna
manera en los planteamientos durkheimianos y weberianos sobre el papel
del
sentimiento, la subjetividad y los lazos de solidaridad en la
configuración de
lo social. Parsons (1968), a su vez, intentó la
teorización de un modelo de
análisis de la acción social centrado en los
valores de la cultura que fraguaba
la interrelación entre diferentes niveles a partir de ellos;
sin embargo, no lo
desarrolló.
Con la
fuerza de la teoría marxista,
las ciencias sociales hicieron de la cultura, como mundo de los
significados,
una estructura otra, aunque dependiente de la base social, configurada
a través
de lo económico en términos de posiciones de
clase. Esto terminó por asentar la
idea de la cultura como esfera autónoma de lo humano, y
así se ha mantenido
prácticamente hasta el momento actual. Los estudios en torno
a la
microsociología insertos en el análisis de las
situaciones en la vida
cotidiana, a pesar de la fuente invaluable de información en
torno a la manera
en que los valores, las creencias y los significados de los individuos
y grupos
sociales se vinculan con lo social y lo cultural, ha desestimado su
estudio por
las mismas razones antes dichas.
En
cuanto a la sociología de las
emociones, campo tremendamente fértil para hacer de la
cultura un escenario
atravesado por ellas, tampoco se le asume como tal. Los trabajos que se
registran desde este enfoque entienden las emociones atadas a lo
cultural en
tanto construidas por la cultura desde la interacción
social. Son quizá Collins
(2009) y Hochschild (2000) los autores que más se despegan
de esta concepción;
sin embargo, su trabajo no va al fondo de la cuestión, sino
que la bordea, y
asume el impacto de las emociones en lo social sin tocar lo cultural
propiamente dicho.
Por
otra parte, aunque desde la
sociología cultural de Alexander (1997; 2000) se busca
invertir el análisis de
lo social desde la perspectiva de la cultura, este autor ha cuestionado
los
abordajes anteriores (a excepción de la
sociología de las emociones)
enfatizando el carácter estático de la
concepción de la cultura, que asume a
través de lo que él llama —en
franco distanciamiento respecto de su propia propuesta—,
la sociología de la cultura. Para Alexander, un programa de
sociología cultural
“fuerte” —a
diferencia de uno de sociología de la cultura a lo
Bourdieu— debe
ser
capaz de comprender cómo las creencias, los valores, los
significados, las
tradiciones y costumbres culturales afectan la configuración
de la sociedad. Desde
una plataforma hermenéutica, el autor señala el
papel de la sociología en estos derroteros y esto resulta
fundamental para el
objetivo que aquí se persigue. Es un primer paso para
comprender, tal cual lo
hizo de forma parecida la Escuela de Chicago desde antes, que en las
interacciones sociales tiene lugar un intercambio simbólico
(o sea, de raíz
cultural) que condiciona, cuando no determina, la
interacción misma.
La
diferencia de la sociología cultural
de Alexander con la Escuela de Chicago y el interaccionismo
simbólico (Blumer, 1982)
—como
enfoque epistemológico y metodológico en el
análisis
de lo social— es
que estos parten de entender la construcción de los
significados a partir de la interacción social y Alexander
(2000) justamente
reclama el movimiento inverso, es decir, que la interacción
social tiene lugar
a partir de un horizonte emocional (así lo llama) vinculado
a ciertos valores
que hacen de lo social una configuración de fuerzas
particular, centrada en
ciertos significados.
No
obstante ello, desde la perspectiva
que se asume en este artículo, esto sigue resultando
insuficiente, y lo es
porque nuevamente se asume a la cultura desde la concepción
de campo bourdiano,
es decir, como una esfera autónoma cuya estructura se
explica por sí misma y
con independencia relativa de los individuos y grupos sociales que la
configuran históricamente. Y aunque esta esfera
autónoma existe separada
ciertamente de lo subjetivo e incluso de lo social, se considera que es
esencialmente incorrecto concebirla de esa manera, pues invisibiliza
sus
fundamentos originarios, dando al traste con su comprensión
como fenómeno
complejo, cuyo sustrato es biológico y
neurobiológico, tal y como aquí se
propone. Para lidiar con esta dificultad parece necesario trazar un
camino
arqueológico hacia sus inicios, lo que permitirá
develar el dinamismo de la
cultura desde una perspectiva distinta a las que se ha hecho referencia.
En el
entendido de que los fenómenos
sociales suponen la interacción entre individuos y grupos
sociales, es
necesario prestar atención al hecho de que estos individuos
no “llegan” a la
relación social desprovistos de información. Esta
ha sido y va siendo
configurada permanentemente, tanto desde la experiencia subjetiva como
desde la
intersubjetiva, actualizando sus contenidos y formas al interior de los
procesos de producción de sentido que inevitablemente tienen
lugar en los seres
humanos tanto a nivel personal como social, y a partir de los cuales
logran
explicarse sus comportamientos e incluso conductas. Estos procesos de
producción de sentido no son completamente ajenos a la
cultura, pues buena
parte de ellos se soportan en la cultura para configurar un orden de
racionalidad que entrelaza estructuralmente lo lógico con lo
emocional formando
una instancia simbólica compleja que no solamente opera en
términos coercitivos,
tal cual desde las ciencias sociales se le ha tratado mayormente.
En el
siguiente apartado, el enfoque se
pone en reflexionar sobre la fenomenología de la
producción de sentido, tanto en
el ámbito social como individual, con vistas a ir sentando
las bases para
comprender cómo ello, en situaciones de
interacción social y siempre
circunscritas a condiciones sociohistóricas concretas,
posibilita ofrecer una
concepción de cultura diferente desde donde ésta
puede ser pensada tanto en su
modalidad autónoma desde el Gran
Simbólico lacaniano, como desde una
concepción más vinculante a la
relación
histórica, social y emocional contingente de la que emerge.
La
cultura como lo dándose
Antes
de entrar de lleno en este tema, resulta necesario
señalar un antecedente importante del mismo. Se trata de la
obra de Edgar Morin
(1982) y su correcta insistencia en la concepción del ser
humano como un un ser
bio-psico-social.
Morin
(1982) advierte de la unidad y
diversidad en el ser humano y, específicamente, se refiere a
la manera
incorrecta que, desde las ciencias sociales y humanas, se ha entendido
dicha
unidad alrededor de un ideal más que de la realidad misma y,
en ese sentido, al
margen de toda consideración biológica. Para
salvar estos escollos parte de una
concepción bioantropológica del ser humano como
núcleo de su unidad y, desde
ahí, lo postula como una unidad compleja, organizada y
constituida por continuas
interacciones e interdependencias entre múltiples factores:
los biológicos, los
afectivos, los sociales y los culturales. Con ello Morin propone a la
antropología un objeto de estudio nuevo: los universales
bioantropológicos como
estructuras de organización y transformación que
articula en su interior la
relación entre los sistemas genéticos, cerebrales
y socioculturales (Morin,
1974), dando paso con ello a su famoso paradigma de la complejidad
anclado en
la transdisciplina.
Para
el autor, este sistema homo
fraguado en la articulación entre
especie-individuo-sociedad permite estudiar tanto las constantes como
las
variaciones de las culturas, los seres humanos y las sociedades. Son,
así
entendidas, dos dimensiones de análisis: la
biológica y la sociocultural, que
se enlazan a través del individuo humano,
complementándose, lo que es nombrado
por el autor como unitas multiplex
(Morin, 1982).
En
concordancia con el planteamiento de
Morin (1982), la neurobiología y la biología
evolutiva han aportado reflexiones
y experimentos valiosos que recientemente han permitido encontrar un
mayor
sentido a esta unidad compleja que es el ser humano. Por ejemplo, desde
la
biología evolutiva se admite la premisa darwiniana de que
los organismos todos —no
sólo el ser humano— están
organizados funcionalmente en tanto adaptados a
ciertos estilos de vida (Ayala, 2017), lo que configura un
vínculo sumamente
estrecho entre fisiología y adaptación, aunque se
reconoce que las variaciones
adaptativas, tal cual las concebía el biólogo
inglés, aparecen ocasionalmente y
sólo de forma probable, lo que incrementa siempre las
posibilidades
reproductivas de sus portadores y su descendencia vía la
herencia. De ello se
desprende un planteamiento, también aceptado
contemporáneamente en la biología,
a saber: que la adaptación promueve aquellas combinaciones
adaptativas que
tienen sentido, en tanto útiles para el organismo en un
ambiente dado (Ayala,
2017).
Sin
embargo, lo anterior no supone
hacer de la adaptación un mecanismo infalible para la
sobrevivencia, pues un
cambio inesperado de/en el ambiente, no obstante, puede acabar con los
portadores de estas adaptaciones, sobre todo si estos no alcanzan a
reproducirse de manera eficiente para mantener la especie en
términos de sobrevivencia.
Se trata, como bien señalan Ayala (2017) y Gould (2010) de
un proceso azaroso,
natural e incontrolable, aunque dentro de él la
selección actúa en función de
las adaptaciones mejor logradas para la supervivencia de los organismos
según
el criterio de utilidad antes dicho. Esto, no obstante, no cancela el
hecho de
que existan disfunciones.
En el
caso del ser humano la selección
natural no actúa diferente, incluso puede plantearse como
posibilidad que la
vida social y cultural es también fruto de ello, lo que para
nada implica su
aceptación determinística, debido a la facultad
que asiste a la persona de
pensar el futuro y de pensarse a sí misma desde
ahí en el presente y también en
el pasado. La diferencia específica del ser humano, como
dijera Jonas (2017),
está en la potencialidad de efectuar representaciones a
partir de la mediatez
de las experiencias, de manera que dicha mediatez al substraerse al factum gesta una distancia respecto a la
realidad que se mantiene siempre abierta a las posibilidades de la
libertad.
Esto, que no es otra cosa que el uso del libre albedrío para
detonar,
imaginadamente, escenarios a futuro es lo que hace de la cultura, en
abstracto,
el resultado —al
menos primigenio— de
estas representaciones.
Con
ello, como se puede ver, se postula
el carácter ideático de la cultura, o para
ponerlo en términos más
neurobiológicos, su carácter mental. La cultura
en ese sentido puede concebirse
como una estrategia mental para la sobrevivencia y la
gestión colectiva de la
vida.
Sin
embargo, es preciso aclarar que la
cultura en tanto se prefigura como la organización social
del sentido (Giménez,
2007) no emerge así como así; de hecho, se puede
decir que es el resultado de
los procesos de lucha y negociación por la legitimidad de un
determinado
sistema de representaciones que conjunta, organiza y jerarquiza los
sentidos
sociales que emergen, a modo de mecanismos mentales adaptativos, en los
procesos de interacción social entre individuos y grupos
históricamente
situados.
Desde
esta perspectiva es fácil colegir
la conexión entre biología y cultura, de
ahí que a la cultura toda (y no sólo a
la dominante) se le pueda entender como un sistema de representaciones
o
significados que resulta “vencedor” en los procesos
de interacción social; de
manera que, en la medida en que la correlación de fuerzas en
la arena social se
mantenga estable, también se mantendrá estable y,
de alguna forma, también
legítimo el sistema de representaciones emergentes que se
llama cultura. Aquí
debe aclararse que la cultura funge como mecanismo mental para idear
futuros
posibles desde donde se gestiona la vida colectiva, por lo que
también es
posible definirla como un sistema social de representaciones.
Al
unir heurísticamente lo anterior con
la idea de la integración de percepciones —que es
una de las cualidades intrínsecas del ser humano—, y
añadir a esto la enorme capacidad memorística del
mismo, se asume que ello
favorece la aparición de representaciones dominantes y
alternativas, muy complejas
y entrelazadas, unas dependientes de otras, que permiten la
transmisión del
aprendizaje social justo a partir de gestar un sistema de sistemas de
representaciones, que es como podría definirse la cultura en
toda su extensión,
variabilidad, pluralidad, jerarquización y complejidad.
Este
sistema de sistemas de
representaciones es lo que se conoce comúnmente como
cultura, sobre todo en su
devenir como cultura dominante, pues en ella se organizan y jerarquizan
los
sistemas de representaciones que los individuos y grupos sociales
construyen
para gestionar su propia vida. En ese sentido, se puede afirmar que en
la
cultura se asienta buena parte de la historia social, emocional y
simbólica del
ser humano —como
individuo y como ser social, en tanto miembro de un
grupo social y de la sociedad en general—, de
manera que las representaciones
“legítimas” o
“alternativas” que a su vera se construyen e
instalan desde lo social, se configuran
como el resultado de esta lucha histórica por la
posesión y legitimación de los
significados sociales, misma que se puede entender como la lucha y
negociación
por las percepciones individuales y grupales en torno a la realidad (la
física,
la social y la simbólica-cultural), donde tiene lugar la
configuración y/o
actualización de las mismas tanto en términos
emocionales como sociales,
simbólicos e históricos propiamente dichos.
En el
entendido de que toda percepción
implica siempre algún grado de significación, se
puede decir, entonces, que
desde la percepción también se gestan los
sistemas de representación que hacen
posible la emergencia de la cultura tanto como sistema de poder (al
amparo de
la lucha histórico-social donde unas representaciones son
dominantes con
respecto a otras) como sistema intersubjetivo de
representación, lo que
explicaría su diversidad y formas de resistencia (no
sólo desde una perspectiva
sociopolítica). Esto es posible —se
insiste—
porque la cultura se conforma por sistemas de
representaciones jerárquicamente organizados, fruto de la
correlación de
fuerzas en la arena social entre individuos y grupos sociales que es, a
su vez,
resultado de la forma y el contenido de sus representaciones
particulares y
específicas, tanto en su condición de individuos
(por medio de su experiencia vital)
como en su condición de sujetos pertenecientes a un grupo
social determinado
(experiencia social de vida).
Desde
la Nueva Ciencia Cognitiva, una
de las corrientes contemporáneas vanguardistas en el estudio
de la cognición,
señala Di Paolo (2015) al respecto que la
percepción no es más que uno de los
niveles de la cognición, vinculante en esencia a la
existencia vital misma, lo
que es refrendado por Jonas (2017) cuando sostiene que la receptividad
sensorial pone a la vida en condiciones de ser selectiva y estar
“informada”,
en tanto es un asunto de sobrevivencia para cualquier organismo vivo
incluido
el ser humano.
Es
así como la receptividad sensorial en
tanto forma básica de percepción permite la
construcción de conocimiento:
primero respecto de los mecanismos de homeóstasis interna
del cuerpo y luego,
prácticamente de forma inmediata, para la
formación de la consciencia
subjetiva, como bien señalara Damasio (2015a; 2015b; 2016).
Es en ese sentido
que este importante neurobiólogo español —referente
académico internacional contemporáneo en el
tema de la neurobiología—,
señala que informarse es estar consciente en
algún
grado de algo en el mundo exterior y respecto a él, pues es
ello lo que abre
paso a la posibilidad de la acción.
Desde
esta perspectiva, se puede decir
que la percepción humana, desde su capacidad abstracta de
representación,
supera la inmediatez propia de la experiencia perceptiva (dada a
través del
movimiento, la percepción fáctica y la
emoción) al configurar una acción a
través de la cual se va constituyendo un mundo (Jonas, 2017;
Merleau-Ponty,
1985) en la medida en que el individuo se coloca frente a objetos y
acontecimientos concretos de los que se percibe distanciado y ante los
cuales
actúa de acuerdo a fines con contenidos valóricos
para hacerlos alcanzables y
manipulables (Jonas, 2017).
Lo
anterior hace que, tal y como lo han
señalado antes otros autores —por
ejemplo Thompson y Bourdieu—, en
función
de las condiciones sociohistóricas en las que se desenvuelva
un individuo, o
grupo de ellos, éste despliegue los recursos con los que
cuenta (desde los
físicos y sensibles hasta los simbólicos) dada su
posición en el espacio
social, en aras de poner en ejecución sus propios fines. La
diferencia de la propuesta
aquí presentada con respecto a la de estos autores es que
aquí se incorpora
como parte de estos recursos a la sensación, la
emoción y el afecto como
elementos centrales de los procesos de
cognición-representación, contribuyendo
con ello al desarrollo de lo que hoy se conoce como el giro afectivo en
las ciencias
sociales y humanas.
La
construcción de la cultura, o más
bien su emergencia, al menos en una primera instancia, parte
básicamente de
este movimiento tensional entre fines conscientes o inconscientes,
individuales
y grupales, en aras de ir imponiéndolos y sometiendo a otros
cuyos fines sean
peligrosa o simplemente distintos. Pero los significados que dan
sentido a la
realidad, si bien ajenos a ella en tanto representaciones, fungen como
instancias de verdad acerca de la realidad en cuestión, lo
que halla sustento
en el hecho físico de que la realidad toda (incluida la
natural) no es
accesible a los organismos vivos más que a través
de sus percepciones (Pierce,
1987; Latour, 1996; Maturana y Varela, 2009; Maturana, 2015).
De
esta manera, las representaciones
individuales y colectivas en tanto resultados de la experiencia
perceptiva se
vuelven incuestionables para quienes las construyen, ya sean individuos
o
grupos de ellos, es decir, de manera individual o colectiva; de
ahí que, al
amparo de lo anterior, pueda sostenerse que la cultura deviene un
sistema de
sistemas de representaciones que es el resultado de la
tensión, negociación y/o
conflicto entre los diferentes sistemas de representaciones que han
construido
históricamente individuos y grupos sociales en su
también histórica lucha por
el poder simbólico.
Como
se ha intentado demostrar, esta
lucha por el poder simbólico de la que emerge la cultura,
específicamente la
dominante o hegemónica, no funciona sólo como
estructura de poder o
sometimiento para los diferentes actores sociales, sino que dicho
sometimiento
se gesta como consecuencia de la lucha por la detentación de
la “verdad” sobre
la realidad en aras de la representación de esa realidad.
Así entendida, la
cultura posibilita la gestión colectiva de la vida porque
desde ella se
ontologiza la realidad, concretamente la social, se normaliza el estado
de
cosas existentes y se regula y/o controla su transformación.
Es esta
ontologización de la realidad vía la cultura la
que permite darle sentido a la
vida, de manera que quien controle los mecanismos y resultados de dicho
proceso
de ontologización garantiza la legitimidad del sentido de la
vida que funge
como referencia de la realidad, los significados que se construyen
sobre la
realidad misma y la gestión de la vida social en/ante ella.
Teniendo
en cuenta estas premisas,
parece claro que si bien la capacidad de verdad en los seres humanos se
sostiene en la libertad del animal humano, como bien lo afirma Jonas
(2017), no
es menos cierto que esta libertad tiene límites. En
términos del autor, se
trata de una libertad que no sólo implica la movilidad o el
desplazamiento
motor del ser humano —la
cual comparte con muchos otros animales—, sino
más bien su capacidad electiva —ya
sea aceptando o rechazando— que le
posibilita contrastar verdad con falsedad a partir
de producir deliberadamente parecidos verdaderos al interior de una
experiencia
afirmante, pero no exenta de correcciones.
Darse
cuenta de la posibilidad de existencia
de estos errores, tal y como pueden hacer los humanos, constituye la
base
prelingüística, prelógica y
presimbólica del fenómeno de la verdad (Jonas,
2017).
En ese sentido, siguiendo al mismo autor, las correcciones no
sólo sustituyen
una percepción por otra, sino que se comparan a partir del
enjuiciamiento de
una por parte de la otra. Dicho enjuiciamiento debe venir de la mano de
una
experiencia anterior (de ahí la importancia de la memoria
personal y la memoria
social o extendida que los científicos naturales llaman
cultura) de manera que
dicha contrastación debe vincularse con un trasfondo
experiencial de algo
usual, o sea, de algo con lo que el individuo está
familiarizado previamente.
Aunque
Jonas (2017) se refiere a la
libertad y la verdad desde sus reflexiones sobre la experiencia
fáctica, se
considera que, de la misma manera, la cultura puede ser entendida como
ese
marco familiar de verdades (representaciones), que aun y cuando no
necesariamente sea percibido de forma directa, sirve como umbral para
detonar
criterios de verdad en forma de juicios
“verdaderos” sobre el mundo percibido,
ahora de una forma aún más mediada —desde
el carácter indirecto de la experiencia cultural—, que
la mediación que ejerce la percepción misma.
Así,
este marco familiar de verdades, que
como ya se ha advertido parece configurarse siempre, en un inicio,
desde la
experiencia perceptiva subjetiva, posteriormente, y dado el
carácter
eminentemente social de la especie humana, se articula en la
experiencia social
a través de la relación de los significados que
emergen de la misma a través de
las relaciones sociales históricamente situadas. En ese
sentido, como se podrá
notar, aunque pueda comprenderse a la cultura como un sistema en
sí mismo, es
decir, desvinculado en un momento dado de la experiencia perceptiva
humana —y
no solamente de las trayectorias histórico-sociales de los
individuos y grupos—,
en realidad constituye un proceso de construcción de sentido
que —en
ocasiones, pero por razones enteramente contingentes de la
correlación de las
fuerzas sociales—,
llega a “autonomizarse”. Por eso su origen hay que
buscarlo tanto en lo social-histórico como en lo subjetivo.
O más bien, para
ser exactos, en la relación de lucha y
negociación entre los individuos y
grupos sociales que tiene lugar en la interacción social
históricamente situada
a partir de las percepciones (tanto sensoriales-emotivas como
propiamente
intelectivas) que
estos construyen en torno a la realidad en general e
incluso en torno a su “sí mismo” desde
su existencia vital, donde la relación
social constituye una parte importante de ella, pero definitivamente
sólo una
parte.
A modo
de conclusión de lo hasta aquí
dicho, a continuación se esboza una concepción de
cultura cuyo carácter
histórico, fenomenológico y social posibilita su
aprehensión desde coordenadas
más complejas, dando por resultado la posibilidad de pensar
la “autonomía” de
la cultura como un momento de cristalización en torno a la
estabilidad de una
determinada correlación de fuerzas en el plano social y, en
ese sentido,
configurando la posibilidad de su estudio tanto desde una perspectiva
autónoma
que parte de la cultura como algo dado, como desde una perspectiva que
se puede
llamar de momento como biohistórica-social, donde la cultura
deberá entenderse
como algo en constante cambio, es decir, como lo dándose.
Esta
manera de entender la cultura
encuentra raíces profundas en los clásicos
griegos, sobre todo con Demócrito y
Aristóteles, específicamente en la
relación acción-potencia de este
último que ha
permeado el pensamiento dialéctico occidental primero con
Kant, luego de manera
más concreta con Hegel, posteriormente con Marx y Bloch, y
desde ahí ha dado
paso a planteamientos de este tipo en autores diversos, como Thompson y
Bourdieu, por sólo poner dos ejemplos actuales, pasando por
la epistemología de
Hugo Zemelman que ha hecho de esta dialéctica no
sólo un mecanismo explicativo
de la realidad, sino una formulación metodológica
para su estudio.
Es en
este último autor en el que se
inspira esta investigación para proponer a la cultura como
esfera de tensión al
interior del binomio dado-dándose, resaltando o
más bien poniendo énfasis en la
dimensión de lo dándose para explicar el peso de
las emociones y los afectos en
su devenir, es decir, en el devenir de las representaciones y los
significados
individuales y grupales donde estas emociones y afectos configuran, no
sólo
dichos significados, sino la naturaleza de la interacción
social donde tiene
lugar precisamente la lucha por aquellos significados y
representaciones que,
en función de la correlación de fuerzas de los
actores sociales en dicha lucha,
resultan mejor posicionados, y logran insertarse en el sistema de
representaciones previo —hegemónico
por más señas— en una
posición ventajosa con respecto a la de otros sistemas.
Eso es
por lo que, en el meollo de esta
lucha histórica por el poder simbólico, se
sitúa a la cultura no sólo como
campo de batalla (González, 2001) sino, sobre todo, como
sistema de sistemas de
representaciones o significados jerárquicamente organizados,
desde donde se
estructura el sentido de la vida que permite gestionar individual y
colectivamente la vida social misma. A desarrollar esta idea, se
dedicará el
siguiente apartado.
La
naturaleza dado-dándose de la cultura
Como
se ha podido ver hasta el momento, el llamado de
atención que se hace respecto a los estudios sobre la
cultura implica comenzar
a dejar de verla solamente desde la perspectiva racional. Ello no
cancela en
ningún caso la posibilidad de estudiarla como un sistema
relativamente autónomo
de posiciones simbólicas de poder, desde donde
éste —entre
otros mecanismos— racionalmente
se perpetúa.
Contemporáneamente,
Ingold (2013)
sostiene al respecto que, para entender la cultura, hay que poner
énfasis en
los procesos —más
bien en la relación entre procesos y estructuras—,
pues éstas no se forman de la nada, sino más bien
de los primeros. En esa misma
dirección se halla la propuesta que aquí se hace,
ya que la cultura resulta un
orden de racionalidad que se configura al amparo de los procesos de
subjetividad e intersubjetividad que encuentran su cauce en lo social a
partir
de la correlación de fuerzas entre individuos y grupos
sociales. A partir de
ello se puede explicar su contingencia y/o su permanencia en el
espacio-tiempo,
desde lo que Zemelman (1987) llamara una perspectiva trascendental
concreta, es
decir, una manera de aprehender científicamente la realidad
(en este caso, la
cultural) desde su concepción como un dándose que
hasta ahora ha sido ignorado casi
completamente como preocupación académica desde
las ciencias sociales, y los
estudios y teorías sobre la cultura en lo general.
Esta
concepción de la cultura como algo
dándose antes que dado permitiría su estudio
desde una visión histórica
compleja, que admite en su seno la gestación de la cultura
al amparo de la
deriva de la organización social que tiene lugar por medio
de la interacción
entre individuos y grupos. Esto se implica de manera directa como
respuesta al
reclamo que hiciera Alexander (1997; 2000) en torno a la necesidad de
fundar
una sociología cultural, desde donde la cultura se entiende
como marco para la
interpretación de los fenómenos sociales, y
también al reclamo de Ingold (2013)
sobre el estudio de los procesos en la comprensión de lo
cultural.
Así
entendido, la cultura, y los
significados, creencias y valores que desde ella se configuran
socialmente,
deviene desde estos derroteros en el sistema de representaciones que
emerge a
partir de las relaciones sociales entre los diferentes individuos y
grupos en
condiciones sociohistóricas concretas, lo que se explica
entendiendo a la
cultura —tal
cual aquí se ha intentado hacer—
como un mecanismo mental para la sobrevivencia, cuya función
es contribuir a la
gestión colectiva de la vida a través de un
proceso de ontologización de la
realidad vía el lenguaje.
Esto
es lo que permite explicar el
carácter cognitivo de la cultura, además de su
naturaleza dinámica (no exenta
de convergencias, tensiones y conflictos) en la organización
y regulación de
los procesos de legitimación, reproducción y
transformación de los valores,
creencias y sentidos sociales. Por eso, esta perspectiva de
análisis abre la
expectativa en torno a la manera en que la cultura condiciona la
construcción y
desarrollo de las subjetividades individuales y colectivas, las
identidades e
identificaciones socioculturales y, a su amparo, los sentidos de
pertenencia
que se gestan en función de ellas en términos de
significados, creencias y
valores sobre el mundo y la existencia personal y social.
Pero
más allá de ello, la sociología
cultural permite pensar, sobre todo, en el proceso inverso: la manera
en que
dichas subjetividades e identidades, ya en el plano
histórico de la interacción
social, configuran lo social y lo cultural también. Desde
esta última postura
—sin
negar ni excluir la primera—, se
centra la propuesta conceptual de la cultura que aquí se
ensaya, la cual hace
visible la necesaria interrelación de lo social-cultural con
lo
biológico-emocional, concretamente en el papel de las
emociones y los afectos tanto
en los procesos perceptivos de cognición como en los
procesos de configuración
de la cultura ya que las emociones y los afectos —como
se enfatiza desde la nueva ciencia cognitiva y la
neurobiología— impactan
necesariamente
en la manera en que los individuos piensan y actúan en la
realidad social en
general.
El
programa de la sociología cultural
que, aunque aún incipiente, ha logrado ir avanzando poco a
poco a través de los
trabajos de Bellah (2011), Turner (1980), Douglas (1984; 1998) adolece,
desde
la perspectiva aquí expuesta, de un acercamiento mucho
más enfático al proceso
de construcción de las emociones
con los
que los individuos y grupos “llegan” a la
relación social para comprender a
cabalidad cómo la cultura se configura
históricamente a partir de las disputas sociales
por la legitimación de creencias, valores y significados,
donde justo las
emociones juegan un papel relevante en la configuración de
las relaciones
sociales desde donde la cultura se reproduce y/o transforma. No
tener esto en cuenta inhibe un potencial heurístico
valioso en torno a la manera en que el sustrato emocional y afectivo de
la
subjetividad contribuyen a la configuración de las
identidades y relaciones
sociales, y a partir de ello al surgimiento, conservación y
transformación de
la cultura.
Si
bien, la fundamentación teórica de
los estudios sobre la cultura, que se han hecho mayormente hasta ahora,
hallan
puntos de conexión con los estudios culturales,
específicamente desde los
trabajos pioneros de Birmingham de la mano de Thompson (1998) y
Williams, es
claro que el concepto de “estructura de
sentimiento” de este último, al igual
que el de formas simbólicas del primero no han logrado
abonar a la explicación
subjetiva de la identidad, pues su punto de partida es enteramente
social y
cultural. Estas miradas carecen, tal cual se considera sucede a la
propuesta de
la sociología cultural de Alexander, de un tratamiento
más subjetivo en torno a
la cultura para concretar una interpretación más
clara de lo que ocurre,
incluso, en términos de dominación y/o
resistencia (problemática importante para
los estudiosos de Birmingham) a través de la
interrelación de los afectos en
ella.
Pero
es en la antropología simbólica
iniciada con Geertz (1987) —de
donde bebe directamente todo el programa de la sociología
cultural— desde
donde la cultura se entiende a través de
prácticas, discursos y productos como un mosaico de formas
de pensar y vivir lo
social, aunque sin tener en cuenta cabalmente lo emocional e incluso lo
psicológico. Aunque esto entronca con las aportaciones de la
psicología social,
tampoco desde este enfoque se ofrece un abordaje desde las emociones al
estudio
de la sociedad y la construcción de las identidades sociales
y culturales. La
obra de dos de los más caros representantes del
interaccionismo simbólico,
Cooley (1902) y Mead (1968), significó un paso de avance con
respecto al
estudio de la conciencia humana y su impacto en lo social, pero ninguno
lo
desarrolló más allá de escasas
menciones dispersas. Lo mismo pasa con el
trabajo de Erving Goffman (2000) y su modelo dramatúrgico
para analizar la
persona en sociedad, sumamente centrado en los lugares y esquemas
sociales
desde donde cada actor social interactúa con los otros.
Desde
la visión abordada en este
estudio, este predominio de lo estructural tiene dos causas concretas:
1) el
escaso desarrollo, que hasta hace sólo algunos
años primaba en las ciencias
cognitivas y neurológicas, que impedía ir
más allá en el estudio del
funcionamiento del cerebro y el papel cognitivo de las emociones en
él, y 2) la
fuerte impronta marxista en las ciencias sociales, misma que hace eco
con el
privilegio del enfoque del control desde el análisis de lo
social y de lo
racional en su lógica separatista de la sensación
en el pensamiento occidental.
Aunque
hay abordajes que desde mucho
tiempo atrás han desafiado esta lógica (con
Aristóteles y todo el pensamiento
posterior afín a sus posturas substancialistas, pasando por
Rousseau, Spinoza,
Smith, Morin, donde sensación y emoción se ha
entendido como un par necesario
en la cognición y en la comprensión del ser
humano) estas aportaciones han sido
erróneamente desestimadas, creando un divorcio entre mente y
cuerpo que aún no
logra resolverse en las ciencias sociales y humanas. Ello ha impedido
ensanchar
las posibilidades de pensar el contexto social y cultural
sólo como una más de
las dimensiones de análisis de lo social, y de forma
colateral también ha
impedido —o al
menos obstaculizado— el
ejercicio de la gestión de una actividad
científica verdaderamente
interdisciplinar.
Tal y
como se ha expuesto antes, la
dimensión social y cultural constituyen la esfera de la
interacción social
humana, pero ésta se gesta necesariamente entre individuos,
y los individuos
van a ella, configurándola, desde su integración
como unidad viviente
(sentiente y pensante en el caso de los humanos), por lo que los
estudios sobre
la cultura —que
implican a su vez acercamientos y reflexiones en
torno a la subjetividad, la identidad, las creencias y saberes, los
significados,
los estilos de vida, las conductas y comportamientos, así
como su impacto en lo
social-cultural e incluso en la dimensión
valórica e ideológica de ésta—,
se hallan indefectiblemente atados al análisis del bagaje
cognitivo proveniente
de las emociones y afectos que junto a las condiciones sociales
estructurales
“juegan” en su configuración.
En ese
sentido, se hace eco en el hecho
de que el entendimiento de lo social y lo cultural no son
ámbitos separados de
lo individual biológico, lo que no impacta en su estudio
como esferas
relativamente autónomas de la existencia humana. Sin
embargo, resulta legítima —en
buena medida por su notable ausencia— una
indagación en torno a su interrelación partiendo
del
nivel subjetivo donde anidan las emociones y afectos como potentes
configuradores de la subjetividad y la consciencia humana, y su papel
en la
construcción de las relaciones y las identidades sociales
que es, como ya se ha
dicho, la instancia histórico-social donde se gesta eso que
se llama cultura.
Esto
es: las emociones y afectos
configuran la identidad subjetiva de
los individuos a través de la lucha y negociación
por la legitimidad de dichas
identidades, lo que a su vez, en correspondencia o no con las
representaciones
socioculturales, gestarán identidades
“legítimas” o
“alternativas”,
respectivamente. Estas identidades se actualizan de manera concreta,
desde un
sentido adaptativo, en la relación social
históricamente situada para construir
ámbitos y sentidos de pertenencia e
identificación subjetiva y social, de
manera que las emociones y los afectos que configuran el sustrato
biológico de las
percepciones y representaciones más o menos complejas de los
individuos y
grupos sociales revelarían su imbricación en la
estructura lógico-emotiva que
subyace a la dinámica misma de lo social y lo cultural.
En
consecuencia con lo anterior, el
abordaje que se ha propuesto en torno a lo cultural deberá
ser abordado, necesariamente,
desde la interrelación entre dos niveles de
análisis: un nivel macro, vinculado
a los condicionamientos propios que ejerce la estructura social en los
individuos y grupos sociales (en tanto todos nacen adscritos por
inmersión en
un territorio sociocultural concreto) en la configuración de
las relaciones
sociales, y un nivel subjetivo (nombrado así para contrastar
la diferencia con
la perspectiva de análisis microsociológica)
donde se configura y tiene lugar
la construcción de la subjetividad tanto a nivel individual
como social.
Desde
el punto de vista social, la
construcción de la subjetividad, pasando por los procesos de
identificación
como parte de los procesos de construcción del sentido de
pertenencia y
eventualmente cristalizados a través de la
asunción/adscripción de las
identidades que es un proceso configurado a su vez a través
de un sistema de
representaciones simbólicas o culturales, se puede analizar
entendiendo a las
relaciones sociales y el proceso de interacción que a ellas
subyace como unidad
básica de observación; sin embargo, como dichos
procesos se hallan
condicionados también desde el punto de vista
neurobiológico (Damasio, 2000,
2015a; 2015b; 2016) y Mora (2005) y psicológico (Moscovici,
2001; Jung; 2005;
Lacan, 1989), en particular a través de la
configuración de las sensaciones y
emociones que constituyen el sustrato biológico de las
mismas, desde este nivel
subjetivo, la unidad de observación sería
justamente el individuo. De ahí la
necesidad de un abordaje más subjetivo en torno a la cultura
tanto en términos
lógicos o racional-cognitivos, como en términos
psicológicos y emocionales. Esto
evidenciaría de paso el falso dilema
sobre el que se soporta actualmente la división
epistemológica entre
individualismo y holismo metodológico.
Esto,
como se puede ver, pone énfasis en
la relevancia de la transdisciplinariedad como momento de
fecundación del
conocimiento nuevo,
así como en la actitud ética y
científica sobre el conocimiento
científico para las ciencias sociales,
específicamente en lo que respecta al
papel de la cultura en la sobrevivencia y adaptación de
nuestra especie, el
devenir civilizatorio de la misma, y su incidencia en la
estructuración del
hecho social. Un enfoque como éste, imprescindiblemente,
deberá nutrirse de un
esfuerzo conjunto, colectivo, por pensar y abordar desde esta
perspectiva
biológica e histórico-social la cultura, lo que
sin dudas redundará en una
comprensión más integral de la misma.
Referencias
bibliográficas
Alexander,
J. (1997). Las teorías
sociológicas
después de la Segunda Guerra Mundial. Barcelona:
Gedisa.
Alexander,
J. (2000). Sociología cultural.
Formas de
clasificación en las sociedades complejas.
México: FLACSO.
Ayala,
F. J. (2017). Dos
revoluciones: Copérnico y Darwin. N. Cuvi, et al. (eds.), Evolucionismo en América y Europa,
pp. 17-28. México: UNAM.
Bellah,
R. N. (2011). Religion in
Human Evolution: From the
Paleotithics to de Axial Age. Belknap
Press: Harvard University Press.
Blumer,
H. (1982). El
Interaccionismo Simbólico. Perspectiva y método.
Barcelona: Hora.
Bourdieu,
P. (1990). Sociología
y cultura. México: FCE.
Bourdieu,
P. (1997). Razones
prácticas. Sobre la teoría de la acción.
Barcelona: Anagrama.
Collins,
R. (2009). Cadenas
de rituales de interacción. Barcelona: Antrhopos.
Cooley,
Ch. H. (1902). Human Nature and the
Social
Order. Nueva York: Charles Scribner's Soon.
Damasio,
A. (2000). Sentir lo que sucede. Cuerpo y
emoción en la fábrica de la consciencia.
Santiago de Chile, Chile:
Editorial Andrés Bello.
Damasio,
A. (2015a). El error de Descartes. La
emoción, la razón y el cerebro humano.
Ciudad de México, México: Editorial
Paidós Booket.
Damasio,
A. (2015b). Y el cerebro creó al
hombre.
¿Cómo pudo el cerebro generar emociones,
sentimientos, ideas y el yo?
Ciudad de México, México: Editorial
Paidós Booket.
Damasio,
A. (2016). En busca de Spinoza.
Neurobiología de la emoción y los sentimientos.
Ciudad de México, México:
Editorial Paidós Booket.
Di
Paolo, E. (2015). El enactivismo y la naturalización de la
mente. En D.P. Chico
y M.G. Bedia (Coords.), Nueva ciencia
cognitiva. Hacia una teoría integral de la mente.
Madrid, España: Plaza y
Valdés.
Douglas,
M. (1984). The Social Precondictions of Radical Scepticism. Sociologycal
Review 32 (51),
68-87.
Douglas,
M.
(1998). Estilos de pensar. Ensayos
críticos sobre el buen gusto. Barcelona: Gedisa.
Durkheim,
E.
(1982). Las formas elementales en la vida
religiosa. El sistema totémico en Australia.
Madrid: Akal.
Freud,
S. (1984). El
malestar en la Cultura. México: Alianza.
Geertz,
C. (1987). La
interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
Giménez,
G.
(2007). Estudios sobre
las culturas y las identidades sociales. México:
CONACULTA-ITESO.
Goffman,
E.
(2001). La
presentación de la persona en la vida cotidiana.
Buenos Aires:
Amorrurtu.
González, J. (2001). Frentes
culturales: para una
interacción dialógica de las culturas
contemporáneas. Estudios sobre las
culturas contemporáneas, VII (14), 9-45.
Gould,
S.J. (2010). La estructura de la
teoría de la
evolución. Barcelona:
Tusquets.
Hochschild,
A. R. (2000). Global care chains and emotional surplus
values. En W. Hunton y A. Giddens (eds.), On
the Edge: Living with Global Capitalism, pp. 130-146. London:
Jonathan Cape.
Ingold,
T.
(2013). Entrevista realizada por Luis Fernando Angosto, Maneras de
vivir:
cultura, biología y la labor antropológica
según Tim Ingold. Revista
Iberoamericana de Antropología,
8 (3), 285-302.
Ingold,
T.
(2017). Anthropology contra ethnography. HAU:
Journal of Ethnography Theory, 7 (1), 21-26.
Jamenson,
F. (2002). El giro cultural: escritos
seleccionados sobre el postmodernismo. 1983-1998. Buenos
Aires: Manantial.
Jonas,
H. (2017). El
principio Vida. Hacia una biología filosófica.
España: Trotta.
Jung,
C. (2005). Obras
completas. Madrid: Trotta.
Lacan,
J. (1989). Escritos.
Madrid: Siglo XXI.
Latour,
B. (1996). La
esperanza de Pandora. Barcelona: Gedisa.
Lotman,
I. (1996). La semiósfera.
Madrid: Cátedra.
Manes,
F. (2017). Usar
el
cerebro. Conocer nuestra mente para vivir mejor. Buenos
Aires: Planeta.
Maturana,
H. (2015). La objetividad. Un argumento
para obligar. Buenos Aires: Granica.
Maturana,
H.; Varela, F. (2009). El árbol
del
conocimiento. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
Mead,
G.H. (1968). Espíritu,
persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo
social. Barcelona: Paidós.
Merleau-Ponty,
M. (1985). Fenomenología de la
percepción. Madrid: Planeta-De Agostini.
Mora,
F. (2005). El reloj
de la sabiduría. Tiempos y espacios en el crebero humano.
Madrid: Alianza
Editorial.
Morin,
E. (1974). Avant et après la diaspora. En E. Morin y M.
Piattelli-Palmarini
(coords.). L’ unité de
l’homme.
Invariants biologiques et universaux culturels. Coloquio
CIEBAF, 1972, pp.
816-821. Paris: Seuil.
Morin,
E.; Piattelli-Palmarini, M. (1982). La unidad del hombre como
fundamento y
aproximación interdisciplinaria. En L. Apostel et al. Interdisciplinariedad y ciencias humanas,
pp. 188-212. Madrid: Tecnos/UNESCO.
Moscovici,
S. (2001). Social
representations: explorations in social psychology. New
York: New York
University Press.
Parsons,
T. (1968). La
estructura de la acción social. Salamanca:
Guadarrama.
Peirce,
Ch.
S. (1987). Obra
Lógico-semiótica. Sellected Writtings.
Madrid, España: Taurus.
Romeu,
V.
(2017). Cultura, valor e innovación social y el necesario
camino a la utopía. Memorias
Simposio Internacional: Ambientes
tecnológicos, cultura e innovación social,
pp. 13-29.
Thompson,
J. (1998). Ideología
y cultura moderna. Teoría crítica social en la
era
de la comunicación de masas.
México: UAM.
Turner,
V. (1980). La
selva de los símbolos. Madrid: Siglo XXI.
Weber,
M. (2002). Economía
y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva.
Madrid: FCE.
Williams,
R. (2009). Marxismo
y literatura. Buenos Aires: Las Cuarenta.
Zemelman,
H. (1987). La totalidad como perspectiva de descubrimiento. Revista Mexicana de Sociología,
XLIX, 1,
53-86.
Vivian
Leticia Romeu
Aldaya.
Cubana. Doctora en
Comunicación por la Universidad de
La Habana. Actualmente es profesora-investigadora de la Universidad
Iberoamericana
y directora de la Revista Iberoamericana de Comunicación.
Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel II; de la Red Internacional de
Investigadores
sobre la Frontera (RIIF); de la Asociación Mexicana de
Investigadores en
Comunicación (AMIC); de la Asociación
Latinoamericana de Estudios sobre el
Discurso (ALED); del Programa de Estudios Semióticos
(PES-UACM). Áreas de
investigación: epistemología de la
comunicación estética, intercultural,
representaciones sociales, semiótica y análisis
del discurso. Ha publicado
libros y artículos académicos en revistas
nacionales e internacionales.
![]() https://orcid.org/0000-0002-7020-0644
https://orcid.org/0000-0002-7020-0644